LA CASITA DE LOS CUENTOS
lunes, 21 de abril de 2014
CONSEJOS PARA FOMENTAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS
Consejos para fomentar la lectura en los niños
1. Predica con el ejemplo. Para empezar, es necesario que tu hijo te vea, siempre que sea posible, con un libro en la mano. Los niños sentirán más interés por leer un libro si ven que este hábito está presente en su entorno. Piensa que a los niños les encantan copiar e imitan como una forma de aprendizaje. Si ellos notan que te gusta leer y que tratas los libros con cuidado y respeto, ellos probablemente, harán lo mismo.
2. Fomenta el contacto con el libro. Es necesario estar convencido de que la lectura debe ser empleada como una forma más de diversión y no como una obligación. Los libros no deben ser introducidos en el entorno cotidiano del niño sólo cuando empiece la escuela o esté aprendiendo a leer. El contacto con los libros debe empezar antes.
3. Estimula sus sentidos. Cuando el bebé consiga sentarse firme en el suelo o en la cuna, ofrécele libros para que los maneje. Cómprale cuentos educativos, ¡le encantará!. Existen en el mercado pequeños y curiosos libros hechos con tela, e incluso con material plástico, indicados para el juego a la hora del baño.
Existen también pequeños diccionarios para que tu bebé se vaya familiarizando con las palabras, las letras, relacionándolas poco a poco a la imagen. El secreto a esta edad es hacer que el bebé vea el libro como un juguetemás, con el cual podrá aprender, tornarse mayor, descubrir, crear fantasías, y oír muchas historias interesantes y encantadoras. Al principio, trata de dar preferencia a los libros ilustrados, con pocas palabras, y haz que tu hijo lo toque, lo acaricie y lo huela. Existen libros que contienen sonidos, trozos de lana y otros materiales para que los bebés disfruten también con el tacto. ¡Los hay también con olores!
4. Léele en voz alta. Cuando ya sea más mayorcito, lo ideal es leerle en voz alta, siguiendo siempre las historias del libro. Actualmente, muchos libros se venden con CD, una idea genial que encanta a los más pequeños. Dedica un rato todos los días para compartir con tus hijos en brazos el placer de leer un cuento, lejos de las distracciones de la televisión. Empieza con los cuentos tradicionales, clásicos, pero fundamentalmente elige libros que le agraden. Si un libro resulta aburrido, olvídalo y busca otro que sea más interesante.
5. Llévale a la biblioteca. Cuando tu hijo pueda estar quieto en un lugar cerrado, llévale a visitar una biblioteca. Así, el niño tendrá la oportunidad de familiarizarse con los libros, aprendará a manejarlos y estará construyendo una amistad y un lazo con la lectura. Deseará volver muchas veces para elegir el libro que quiera.
6. Regálale libros. Otra forma de estimular el interés del niño por los libros, es convertir un libro en un premio. Cada vez que tengas que premiar a tu hijo por algo importante, regálale un libro sobre su tema preferido.
7. Anímale a participar de la lectura. Cuando termines de leer el cuento, pídele que te cuente lo que pasó con algún personaje, o incluso anima a tu hijo a adivinar lo que pasará al final. Aprovecha para hacer comentarios sobre las situaciones buenas y malas, y compara un fragmento de la historia con sus experiencias, haciéndole preguntas como: "¿qué harías en su lugar?, ¿a qué nos ocurrió lo mismo un día?".
8. Enriquece su biblioteca. Cuando sientas que tu hijo ya se interesa por las historias, se involucra con la trama, se identifica con los personajes, empieza a participar y a imaginar distintos finales, no dejes de sorprenderle con nuevos cuentos. Es recomendable dar continuidad a esta costumbre, abasteciendo siempre vuestra casa con nuevos libros y revistas.
MANERAS DIVERTIDAS PARA FOMENTAR LA LECTURA EN SUS NIÑOS
Maneras Divertidas para Fomentar la Lectura en sus Niños
La lectura puede abrir las puertas hacia un mundo de información. Los padres y maestros, ambos pueden hacerlo por medio del ejemplo y la conversación. Dele a los niños la oportunidad de jugar, hablar y de oír cuando usted les habla. Escuche lo que tienen que decir y conteste todas las preguntas que ellos hagan. Lea en voz alta a sus niños todos los días. Las siguientes actividades son divertidas hacerlas con los niños, fomentan la lectura y refuerzan la importancia de la escuela.
El Cuaderno del Abecedario: Use la parte posterior de hojas usadas. Escriba una letra mayúscula y una letra minúscula en cada página. Pídales a sus niños que vean revistas y periódicos y conecten cada letra con una foto. Recorte la foto y péguela en la página de la letra y reúna todas las páginas para hacer un libro con ellas.
Búsqueda del Alfabeto: Haga una lista de las letras del alfabeto. Deje que los niños busquen e identifiquen dentro de la casa objetos que empiezan con cada una de las letras del alfabeto.
Caricaturas: Recorte una historia con caricaturas figura por figura. Deje que los niños las pongan juntas en orden y cuenten la historia que han creado.
Juego de Concentración: Juegue usando cupones, los niños necesitan conectar dos productos similares, aunque las marcas sean diferentes.
Cree Historias: Invente historias con sus niños. Tomando turnos con sus niños para añadir partes a la historia hará esta actividad más divertida.
Anticipe el Final de la Historia: Vea un libro con recortes e historias y pídale a los niños predecir el final de la historia basados en las fotos. Después de la predicción, lea la historia completa a su niño.
Búsqueda en el Periódico: Haga una lista de cosas a buscar y encontrar en el periódico (ejemplo: historias cómicas del gato Garfield, resultados de deportes, historia sobre determinado evento, el reporte del tiempo, un anuncio de carro, etc.)
Recetas: Elija recetas simples y ayude a los niños a preparar y hornear la receta. Los niños deben leer las instrucciones y medir los ingredientes. Esto fomenta el uso de matemáticas y lectura.
Repetición: Deje que su niño le cuente la historia después que usted termine de leerla.
Caminata Sin Accidentes: Lleve a sus niños a una caminata alrededor del vecindario o al parque. Señale rótulos, números de casas, nombres de las calles y nombres de negocios. En el parque deje que sus niños nombren cada uno de los juegos (ejemplo: columpio, etc.)
Directorio Telefónico: Haga una lista de nombres o negocios en su ciudad. Deje que los niños los busquen en el directorio telefónico.
Lo más importante es el tiempo que usted comparte con su niño. La lectura es una actividad muy importante para fomentarla.
10 CONSEJOS PARA LEER
Los diez consejos para leer
Aprovechando el Día Internacional del Libro, la Asociación Española de Pedriatría de Atención Primaria (AEPap) ha lanzado una serie de recomendaciones para fomentar desde casa que los niños lean y su desarrollo del lenguaje resulte el mejor posible. Y ha puesto en marcha en su web (www.familiaysalud.es) una campaña de promoción de la lectura durante todo el mes de abril. He aquí algunas de sus recomendaciones:
—Organizarse: la desorganización puede estar reñida con la lectura. Por eso los pediatras recuerdan que es importante ayudar a los niños a organizar su tiempo y su biblioteca.
—Ser constantes: todos los días hay que reservar un tiempo para leer, en momentos relajados y con buena disposición para ello.
—Pedir consejo: es importante pedir consejo en el colegio, las bibliotecas y las librerías sobre los libros más adecuados para cada niño y cada edad.
—Escuchar: en las preguntas de los niños y los adolescentes está la clave para aprender sobre sus gustos y motivaciones
—Estimular y alentar: cualquier situación puede proporcionar motivos para llegar a los libros. Por ello recomiendan dejar siempre libros al alcance de los niños.
—Dar ejemplo: las personas adultas son un modelo de lectura para niños y jóvenes, que muchas veces los imitan; es importante leer delante de ellos.
—Respetar: los niños tienen derecho a elegir. Hay que estar pendientes de sus gustos y de cómo evolucionan.
—Proponer, no imponer: es mejor sugerir que imponer. Hay que evitar tratar la lectura como una obligación.
—Acompañar: el apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No conviene dejar a los niños solos cuando aparentemente saben leer.
—Compartir: El hábito de la lectura se contagia leyendo junto a los niños.
Los errores que más se comenten
La AEPap también dice a los padres lo que nunca hay que hacer:
—Crear contradicciones entre el método de la escuela y el empleado en casa.
—Emplear textos inadecuados por su extensión, por su interés o por su tema.
—Introducir un ritmo de aprendizaje excesivo.
—Repetir o enseñar lo ya sabido, provocando aburrimiento.
OBJETIVO DEL BLOG
OBJETIVO
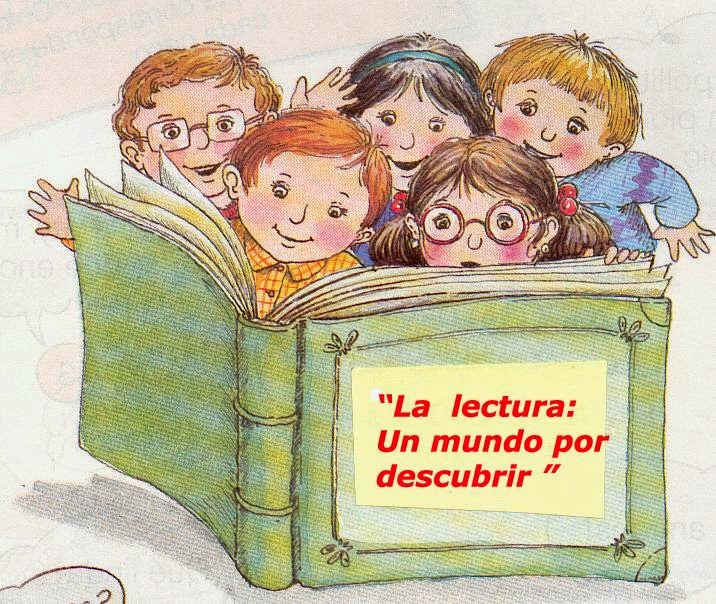 El objetivo principal de la lectura es conseguir que los alumnos y alumnas aprendan y usen determinadas estrategias que le ayuden a comprender diferentes tipos de texto y que les permitan un mejor aprendizaje.
El objetivo principal de la lectura es conseguir que los alumnos y alumnas aprendan y usen determinadas estrategias que le ayuden a comprender diferentes tipos de texto y que les permitan un mejor aprendizaje.
Los objetivos esenciales que han de adquirir los alumnos y alumnas son los siguientes:
-Adquirir de estrategias básicos para la comprensión.
-Aplicar las técnicas conocidas a distintos tipos de textos.
-Hacer que a través de la lectura se aumenten los conocimientos.
-Ampliar su vocabulario tanto activo como pasivo.
-Comprender, reconocer y analizar distintos tipos de textos.
-Elaborar sus propios textos.
-Ser conscientes de la importancia de la lectura en la sociedad actual.
-Adquirir un hábito lector.
-Disfrutar con la lectura.
CONTENIDO DEL CURSO
Evaluación del aprendizaje
Contenidos de curso
1. Perspectivas y modelos pedagógicos. Su evaluación.
2. El modelo pedagógico tradicional. Su evaluación.
3. El modelo pedagógico conductista.
4. El modelo pedagógico cognitivo.
5. El modelo pedagógico social.
6. Evaluación del aprendizaje: definición y enfoque tradicional. Evaluación: conceptos y sus determinantes.
7. Definición de evaluación. Conceptos relacionados con la evaluación. ¿Para qué evaluar el aprendizaje? ¿Qué es evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Quién evaluar?
8. ¿Qué es evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
9. Características de una evaluación constructivista.
10. Técnicas e instrumentos de evaluación.
11. Tipos de evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa.
12. Evaluación de contenidos.
13. Teoría de la evaluación formativa.
14. La evaluación en el nuevo currículo.
15. Características de una evaluación constructivista.
16. Acuerdo ministerial número 1171-2010.
17. Definición y finalidad de la evaluación de los aprendizajes.
18. Características generales de la evaluación de los aprendizajes.
19. Organización de la evaluación de los aprendizajes.
20. Planificación, referentes y técnicas de evaluación de los aprendizajes.
21. Registro de la evaluación de los aprendizajes.
22. Aprobación y promoción.
LECTURAS DE SEXTO PRIMARIA
¿Está bien enamorarse?

Mucha atención, porque hoy vamos a leer un montón de preguntas sobre un tema que a todos nos interesa: el amor.
Sí, porque eso nos hace sentir felices.
Sí, pero...
¿Podemos alcanzar una felicidad como ésa estando solos?
¿Acaso el amor trae consigo solamente felicidad?
¿La felicidad es la cosa más importante en la vida?
¿Eres feliz cuando amas sin ser correspondido?
¿Está bien enamorarse?
No, porque se van a burlar de mí.
Sí, pero...
¿Prefieres seguir la opinión de los demás o la tuya propia?
¿Puedes convencer a los demás de que están equivocados?
¿Nos burlamos de los demás porque nos dan celos?
¿Los demás se burlan de tus papás porque están enamorados?
¿Está bien enamorarse?
Sí, porque así nos ayudamos entre los dos.
Sí, pero...
¿Si tu pareja no te ayuda la sigues queriendo?
¿Nos enamoramos de la persona en sí o de lo que hace esa persona?
¿El amor debe servir de algo?
Cuando nos enamoramos, ¿preferimos ayudar o que nos ayuden?
¿Está bien enamorarse?
No, porque luego no dura nada.
Sí, pero...
¿Quién puede saber si un amor durará?
¿Se pueden hacer cosas para que el amor dure?
¿Debemos evitar enamorarnos para no arriesgarnos a sufrir?
¿Está bien enamorarse?
No, porque es algo que pasa sin que lo pidamos.
Sí, pero...
¿Podemos enamorarnos sin querer?
¿Hay en alguna parte alguien que está destinado para mí?
¿Basta con enamorarnos para seguir enamorados?
Todos hablamos del amor, soñamos con él y le tenemos miedo... Qué felicidad, pero también, qué preocupación, porque estar enamorado tiene sus riesgos. ¿Qué tal si no podemos estar sin nuestra pareja? ¿Y si nos enojamos, y si cortamos? ¿Y si la gente se burla de nosotros? Y además, uno no exactamente decide enamorarse de alguien: no elegimos ni el momento, ni la persona. Pero si es cierto que el amor es más fuerte que nosotros, también nos permite revelar lo que somos, lo que llevamos en lo más profundo del corazón...
Hacerte esta pregunta es entonces... comprender y aceptar que no controlamos todo.
...darte cuenta de lo que eres y de lo que quieres, para poder asumirlo libremente.
...permitir que lo maravilloso entre en tu vida diaria.
Ya dejen de suspirar. Y de preocuparse. Estoy segura(o) de que al rato, en la casa, todos ustedes van a escribir algo sobre sus enamoramientos.
Sí, porque eso nos hace sentir felices.
Sí, pero...
¿Podemos alcanzar una felicidad como ésa estando solos?
¿Acaso el amor trae consigo solamente felicidad?
¿La felicidad es la cosa más importante en la vida?
¿Eres feliz cuando amas sin ser correspondido?
¿Está bien enamorarse?
No, porque se van a burlar de mí.
Sí, pero...
¿Prefieres seguir la opinión de los demás o la tuya propia?
¿Puedes convencer a los demás de que están equivocados?
¿Nos burlamos de los demás porque nos dan celos?
¿Los demás se burlan de tus papás porque están enamorados?
¿Está bien enamorarse?
Sí, porque así nos ayudamos entre los dos.
Sí, pero...
¿Si tu pareja no te ayuda la sigues queriendo?
¿Nos enamoramos de la persona en sí o de lo que hace esa persona?
¿El amor debe servir de algo?
Cuando nos enamoramos, ¿preferimos ayudar o que nos ayuden?
¿Está bien enamorarse?
No, porque luego no dura nada.
Sí, pero...
¿Quién puede saber si un amor durará?
¿Se pueden hacer cosas para que el amor dure?
¿Debemos evitar enamorarnos para no arriesgarnos a sufrir?
¿Está bien enamorarse?
No, porque es algo que pasa sin que lo pidamos.
Sí, pero...
¿Podemos enamorarnos sin querer?
¿Hay en alguna parte alguien que está destinado para mí?
¿Basta con enamorarnos para seguir enamorados?
Todos hablamos del amor, soñamos con él y le tenemos miedo... Qué felicidad, pero también, qué preocupación, porque estar enamorado tiene sus riesgos. ¿Qué tal si no podemos estar sin nuestra pareja? ¿Y si nos enojamos, y si cortamos? ¿Y si la gente se burla de nosotros? Y además, uno no exactamente decide enamorarse de alguien: no elegimos ni el momento, ni la persona. Pero si es cierto que el amor es más fuerte que nosotros, también nos permite revelar lo que somos, lo que llevamos en lo más profundo del corazón...
Hacerte esta pregunta es entonces... comprender y aceptar que no controlamos todo.
...darte cuenta de lo que eres y de lo que quieres, para poder asumirlo libremente.
...permitir que lo maravilloso entre en tu vida diaria.
Ya dejen de suspirar. Y de preocuparse. Estoy segura(o) de que al rato, en la casa, todos ustedes van a escribir algo sobre sus enamoramientos.
Los Héctores.

[Conviene que las palabras que tienen errores estén, o sean escritas en el pizarrón.]
Esta historia es de vivos y muertos, sucede en un panteón y tiene que ver con errores que se cometen al escribir. ¿Se lo pueden imaginar?
La muerta de peor carácter en el cementerio era Ana Maidana de Quintana. Había sido maestra y directora de escuela. Al cementerio había llegado hacía un mes y los problemas comenzaron ese día.
Tras un paseo por las tumbas, Ana se puso a gritar. Su enojo se debía a una leyenda que vio en una placa de bronce:
¡José te fuistes, pero sigues vivo en nuestros corasones!
–“¿Fuistesss? –dijo Ana, exagerando la ese– “¿corasssones?”.
A pocos metros otra leyenda llamó su atención:
Cristina: te recuerdan tu esposo, higos y nietos.
–¿Higos? ¿Los higos recuerdan a Cristina? –dijo Ana, enojada.
Lo que terminó de ponerla frenética fue su propia tumba en la que una placa decía:
En memoria de Ana de Quintana, que nos encenió todo lo que savemos. Sus ex alunos que tanto la lioran.
–¡Ahhhh! –fue el grito de Ana, que les puso los pelos de punta a los muertos y vivos de diez kilómetros a la redonda.
Eran las siete de la mañana. En ese momento el encargado del cementerio, Héctor Funes, tomaba té con el sepulturero, Héctor Pozos, y el vendedor de flores, Héctor Clavel.
–Un muerto ha entrado en cólera –anunció sombrío Héctor Funes quien, como encargado del cementerio, sabía todo lo que se puede saber sobre los muertos.
Héctor Pozos se puso pálido.
Héctor Clavel saltó a su bicicleta y no dejó de pedalear hasta llegar a su casa.
Mucho se habló sobre la desagradable sensación experimentada por todos en la ciudad, pero mucho más se dijo en los días siguientes, cuando comenzaron a registrase extraños sucesos...
Un quinto grado fue perseguido por un libro de gramática. A una niña le pareció en la panza la leyenda: Las palabras terminadas en aba se escriben con b. Un señor en cuya casa había un cartel que decía: Electrisidad, fue perseguido por una plancha que trató de quemarle las nalgas.
La ciudad estaba bajo los efectos del pánico. Nadie entendía a qué se debían los ataques paranormales.
Los únicos que tenían un plan eran los Héctores.
Héctor Funes, Héctor Pozos y Héctor Clavel estaban preocupados porque ya casi nadie visitaba el cementerio.
Un día los Héctores compraron pinceles, pinturas y una edición usada de Dudas y errores frecuentes del idioma castellano. Durante una jornada se dedicaron a corregir los errores en las lápidas y una noche, sin que nadie los viera, acarrearon baldes y una escalera por toda la ciudad hasta corregir todos los carteles con errores.
Al principio la gente observó con extrañeza las correcciones, pero reaccionó con más temor cuando una maestra dijo:
–¡Es el fantasma de Ana Maidana de Quintana! Sólo ella podría hacer algo así.
Los tres Héctores juraron que nunca contarían la verdad.
Ana volvió a la tumba y se quedó tranquila. Con el tiempo la gente volvió a visitar el cementerio.
Pero para los Héctores las cosas ya no volvieron a ser como antes: cada vez que veían un error no podían dejar de corregirlo.
¿Y si quisiéramos corregir lo que está mal escrito en la calle? Tengan un cuaderno a la mano y vayan anotando lo que encuentren.
EL SISTEMA SOLAR: LOS PLANETAS
En nuestro Sistema Solar hay ocho planetas: cuatro son sólidos, pues están formados por rocas; los otros cuatro son gaseosos, es decir, son enormes bolas de gas.
Los planetas sólidos son: la Tierra, Venus, Mercurio y Marte.
La Tierra está en un lugar perfecto, ni demasiado cerca del sol ni demasiado lejos, mantiene la distancia suficiente como para que haya vida en ella.
En Venus hace muchísimo calor y hay muchos volcanes. El planeta está rodeado de nubes en combustión que reenvían la luz del sol hacia nosotros.
Mercurio es el más pequeño de los planetas del Sistema Solar. Como no tiene atmósfera, no tiene ni viento ni lluvia.
Marte es de color rojo anaranjado porque en su suelo hay mucho óxido de hierro que le da un color parecido al de un clavo oxidado. Pero Marte es un planeta frío y en él hay valles, desiertos y volcanes dormidos. Uno de estos volcanes, el Olympus Mons, es el mayor del Sistema Solar: mide 25 kilómetros de alto.
Los planetas gaseosos son: Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano.
Júpiter es el más grande de los planetas del Sistema Solar. Su tamaño es 1400 veces el de la Tierra. En esta inmensa bola de gas hay terribles tempestades, algunas más grandes que la propia Tierra.
Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar. Es muy ligero, tanto que si se pudiese posar en un océano flotaría. Lo rodean muchos anillos, formados por blouqes de rocas y hielo que giran alrededor de él.
Neptuno está rodeado de nubes azules que aunque son muy bonitas son peligrosas. Aquí soplan los vientos más fuertes del Sistema Solar. Este planeta es el que está más alejado del sol y como avanza muy despacio, tarda 164 años en dar una vuelta completa alrededor de él.
Urano no gira alrededor del sol de la misma forma que los demás, lo hace inclinado sobre si mismo. Debido a esta posición la mitad de Urano está iluminada por el sol durante 21 años.
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS PLANETAS Y EL SISTEMA SOLAR EN GENERAL? PUES PINCHA AQUI
(Texto extraído y adaptado del libro "La Tierra y el cielo" de la editorial Círculo de Lectores)
Vamos a trabajar con la lectura
1) Busca en el diccionario el significado de las palabras subrayadas y copiálos en el cuaderno.
2) ¿Cuántos planetas hay en nuestro Sistema Solar? ¿Cuál es el más grande? ¿Y el más pequeño?
3) ¿Qué planetas son sólidos?
4) ¿Cuáles son gaseosos?
5) Neptuno tarda 164 años en dar una vuelta al sol, ¿sabes cuánto tarda la Tierra?
6) ¿En qué planeta está el volcán más alto del Sistema Solar? ¿Cuánto mide en kilómetros? ¿Y en metros?
Ahora puedes jugar con los planetas.
.......................................................................................................................................................

[Conviene que las palabras que tienen errores estén, o sean escritas en el pizarrón.]
Esta historia es de vivos y muertos, sucede en un panteón y tiene que ver con errores que se cometen al escribir. ¿Se lo pueden imaginar?
La muerta de peor carácter en el cementerio era Ana Maidana de Quintana. Había sido maestra y directora de escuela. Al cementerio había llegado hacía un mes y los problemas comenzaron ese día.
Tras un paseo por las tumbas, Ana se puso a gritar. Su enojo se debía a una leyenda que vio en una placa de bronce:
¡José te fuistes, pero sigues vivo en nuestros corasones!
–“¿Fuistesss? –dijo Ana, exagerando la ese– “¿corasssones?”.
A pocos metros otra leyenda llamó su atención:
Cristina: te recuerdan tu esposo, higos y nietos.
–¿Higos? ¿Los higos recuerdan a Cristina? –dijo Ana, enojada.
Lo que terminó de ponerla frenética fue su propia tumba en la que una placa decía:
En memoria de Ana de Quintana, que nos encenió todo lo que savemos. Sus ex alunos que tanto la lioran.
–¡Ahhhh! –fue el grito de Ana, que les puso los pelos de punta a los muertos y vivos de diez kilómetros a la redonda.
Eran las siete de la mañana. En ese momento el encargado del cementerio, Héctor Funes, tomaba té con el sepulturero, Héctor Pozos, y el vendedor de flores, Héctor Clavel.
–Un muerto ha entrado en cólera –anunció sombrío Héctor Funes quien, como encargado del cementerio, sabía todo lo que se puede saber sobre los muertos.
Héctor Pozos se puso pálido.
Héctor Clavel saltó a su bicicleta y no dejó de pedalear hasta llegar a su casa.
Mucho se habló sobre la desagradable sensación experimentada por todos en la ciudad, pero mucho más se dijo en los días siguientes, cuando comenzaron a registrase extraños sucesos...
Un quinto grado fue perseguido por un libro de gramática. A una niña le pareció en la panza la leyenda: Las palabras terminadas en aba se escriben con b. Un señor en cuya casa había un cartel que decía: Electrisidad, fue perseguido por una plancha que trató de quemarle las nalgas.
La ciudad estaba bajo los efectos del pánico. Nadie entendía a qué se debían los ataques paranormales.
Los únicos que tenían un plan eran los Héctores.
Héctor Funes, Héctor Pozos y Héctor Clavel estaban preocupados porque ya casi nadie visitaba el cementerio.
Un día los Héctores compraron pinceles, pinturas y una edición usada de Dudas y errores frecuentes del idioma castellano. Durante una jornada se dedicaron a corregir los errores en las lápidas y una noche, sin que nadie los viera, acarrearon baldes y una escalera por toda la ciudad hasta corregir todos los carteles con errores.
Al principio la gente observó con extrañeza las correcciones, pero reaccionó con más temor cuando una maestra dijo:
–¡Es el fantasma de Ana Maidana de Quintana! Sólo ella podría hacer algo así.
Los tres Héctores juraron que nunca contarían la verdad.
Ana volvió a la tumba y se quedó tranquila. Con el tiempo la gente volvió a visitar el cementerio.
Pero para los Héctores las cosas ya no volvieron a ser como antes: cada vez que veían un error no podían dejar de corregirlo.
¿Y si quisiéramos corregir lo que está mal escrito en la calle? Tengan un cuaderno a la mano y vayan anotando lo que encuentren.
La muerta de peor carácter en el cementerio era Ana Maidana de Quintana. Había sido maestra y directora de escuela. Al cementerio había llegado hacía un mes y los problemas comenzaron ese día.
Tras un paseo por las tumbas, Ana se puso a gritar. Su enojo se debía a una leyenda que vio en una placa de bronce:
¡José te fuistes, pero sigues vivo en nuestros corasones!
–“¿Fuistesss? –dijo Ana, exagerando la ese– “¿corasssones?”.
A pocos metros otra leyenda llamó su atención:
Cristina: te recuerdan tu esposo, higos y nietos.
–¿Higos? ¿Los higos recuerdan a Cristina? –dijo Ana, enojada.
Lo que terminó de ponerla frenética fue su propia tumba en la que una placa decía:
En memoria de Ana de Quintana, que nos encenió todo lo que savemos. Sus ex alunos que tanto la lioran.
–¡Ahhhh! –fue el grito de Ana, que les puso los pelos de punta a los muertos y vivos de diez kilómetros a la redonda.
Eran las siete de la mañana. En ese momento el encargado del cementerio, Héctor Funes, tomaba té con el sepulturero, Héctor Pozos, y el vendedor de flores, Héctor Clavel.
–Un muerto ha entrado en cólera –anunció sombrío Héctor Funes quien, como encargado del cementerio, sabía todo lo que se puede saber sobre los muertos.
Héctor Pozos se puso pálido.
Héctor Clavel saltó a su bicicleta y no dejó de pedalear hasta llegar a su casa.
Mucho se habló sobre la desagradable sensación experimentada por todos en la ciudad, pero mucho más se dijo en los días siguientes, cuando comenzaron a registrase extraños sucesos...
Un quinto grado fue perseguido por un libro de gramática. A una niña le pareció en la panza la leyenda: Las palabras terminadas en aba se escriben con b. Un señor en cuya casa había un cartel que decía: Electrisidad, fue perseguido por una plancha que trató de quemarle las nalgas.
La ciudad estaba bajo los efectos del pánico. Nadie entendía a qué se debían los ataques paranormales.
Los únicos que tenían un plan eran los Héctores.
Héctor Funes, Héctor Pozos y Héctor Clavel estaban preocupados porque ya casi nadie visitaba el cementerio.
Un día los Héctores compraron pinceles, pinturas y una edición usada de Dudas y errores frecuentes del idioma castellano. Durante una jornada se dedicaron a corregir los errores en las lápidas y una noche, sin que nadie los viera, acarrearon baldes y una escalera por toda la ciudad hasta corregir todos los carteles con errores.
Al principio la gente observó con extrañeza las correcciones, pero reaccionó con más temor cuando una maestra dijo:
–¡Es el fantasma de Ana Maidana de Quintana! Sólo ella podría hacer algo así.
Los tres Héctores juraron que nunca contarían la verdad.
Ana volvió a la tumba y se quedó tranquila. Con el tiempo la gente volvió a visitar el cementerio.
Pero para los Héctores las cosas ya no volvieron a ser como antes: cada vez que veían un error no podían dejar de corregirlo.
¿Y si quisiéramos corregir lo que está mal escrito en la calle? Tengan un cuaderno a la mano y vayan anotando lo que encuentren.
EL SISTEMA SOLAR: LOS PLANETAS
En nuestro Sistema Solar hay ocho planetas: cuatro son sólidos, pues están formados por rocas; los otros cuatro son gaseosos, es decir, son enormes bolas de gas.
Los planetas sólidos son: la Tierra, Venus, Mercurio y Marte.
La Tierra está en un lugar perfecto, ni demasiado cerca del sol ni demasiado lejos, mantiene la distancia suficiente como para que haya vida en ella.
En Venus hace muchísimo calor y hay muchos volcanes. El planeta está rodeado de nubes en combustión que reenvían la luz del sol hacia nosotros.
Mercurio es el más pequeño de los planetas del Sistema Solar. Como no tiene atmósfera, no tiene ni viento ni lluvia.
Marte es de color rojo anaranjado porque en su suelo hay mucho óxido de hierro que le da un color parecido al de un clavo oxidado. Pero Marte es un planeta frío y en él hay valles, desiertos y volcanes dormidos. Uno de estos volcanes, el Olympus Mons, es el mayor del Sistema Solar: mide 25 kilómetros de alto.
Los planetas gaseosos son: Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano.
Júpiter es el más grande de los planetas del Sistema Solar. Su tamaño es 1400 veces el de la Tierra. En esta inmensa bola de gas hay terribles tempestades, algunas más grandes que la propia Tierra.
Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar. Es muy ligero, tanto que si se pudiese posar en un océano flotaría. Lo rodean muchos anillos, formados por blouqes de rocas y hielo que giran alrededor de él.
Neptuno está rodeado de nubes azules que aunque son muy bonitas son peligrosas. Aquí soplan los vientos más fuertes del Sistema Solar. Este planeta es el que está más alejado del sol y como avanza muy despacio, tarda 164 años en dar una vuelta completa alrededor de él.
Urano no gira alrededor del sol de la misma forma que los demás, lo hace inclinado sobre si mismo. Debido a esta posición la mitad de Urano está iluminada por el sol durante 21 años.
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS PLANETAS Y EL SISTEMA SOLAR EN GENERAL? PUES PINCHA AQUI
(Texto extraído y adaptado del libro "La Tierra y el cielo" de la editorial Círculo de Lectores)
Vamos a trabajar con la lectura
1) Busca en el diccionario el significado de las palabras subrayadas y copiálos en el cuaderno.
2) ¿Cuántos planetas hay en nuestro Sistema Solar? ¿Cuál es el más grande? ¿Y el más pequeño?
3) ¿Qué planetas son sólidos?
4) ¿Cuáles son gaseosos?
5) Neptuno tarda 164 años en dar una vuelta al sol, ¿sabes cuánto tarda la Tierra?
6) ¿En qué planeta está el volcán más alto del Sistema Solar? ¿Cuánto mide en kilómetros? ¿Y en metros?
Ahora puedes jugar con los planetas.
.......................................................................................................................................................
La guerra de los yacarés
En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de cien o más de mil. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo, pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla, y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna.
Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber escuchado ruido. Prestó oídos, y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado.
–¡Despiértate! –le dijo–. Hay peligro.
–¡Qué cosa? –respondió el otro, alarmado.
–No sé –contestó el yacaré que se había despertado primero–. Siento un ruido desconocido.
El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada.
Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos, y oyeron un ruido de chas-chas en el río como si golpearan el agua muy lejos.
Los yacarés se miraban unos a otros: ¿Qué podía ser aquello?
Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca, y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente:
–¡Yo sé lo que es! ¡Es una ballena! ¡Son grandes y echan agua blanca por la nariz! El agua cae para atrás.
Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza. Y gritaban:
–Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena!
Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca.
–¡No tengas miedo! –les gritó–. ¡Yo sé lo que es la ballena! ¡Ella tiene miedo de nosotros! ¡Siempre tiene miedo!
Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron. Pero en seguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro, y todos sintieron bien fuerte ahora el chas-chas-chas en el agua. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y ahí vieron pasar adelante de ellos aquella cosa inmensa llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río.
El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado diciéndoles que eso era una ballena.
–¡Eso no es una ballena! –le gritaron en las orejas porque era un poco sordo–. ¿Qué es eso que pasó?
El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor, lleno de fuego, y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando.
Pero los yacarés se echaron a reír, porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? ¡Estaba loco el pobre yacaré viejo!
Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados.
Pero no había ni un pescado. No encontraron un solo pescado. Todos se habían ido, asustados por el ruido del vapor. No había más pescados.
–¿No les decía yo? –dijo entonces el viejo yacaré–. Ya no tenemos qué comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más, y los pescado volverán cuando no tengan más miedo.
Peroal día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua, y vieron pasar al vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo.
–Bueno –dijeron entonces los yacarés–, ¡el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana! Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua, y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique.
–¡Sí, un dique! ¡Un dique! –gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla–. ¡Hagamos un dique!
En seguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de diez mil árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura... Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola; los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día dormían todavía cuando oyeron el chas-chas-chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por allí no iba a pasar. En efecto: el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique, y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor.
El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique, y los hombres del bote gritaron:
–¡Eh, yacarés!
–¡Qué hay! –respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique.
–¡Nos están estorbando con eso! –continuaron los hombres.
–¡Ya lo sabemos!
–¡No podemos pasar!
–¡Es lo que queremos!
–¡Saquen el dique!
–¡No lo sacamos!
Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después:
–¡Yacarés!
–¿Qué hay? –contestaron ellos.
–¿No lo sacan?
–¡No!
–¡Hasta mañana, entonces!
–¡Hasta cuando quieran!
Y el bote volvió al vapor, mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro: ya no era el mismo buque. Era otro, un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ése? ¿Ése también quería pasar? No iba a pasar, no. ¡Ni ése, ni otro, ni ningún otro!
–¡No, no va a pasar! –gritaron los yacarés, lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos.
El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos, y también como el otro bajó un bote que se acercó al dique.
Dentro venían un oficial y ocho marineros. El oficial gritó:
–¡Eh, yacarés!
–¡Qué hay! –respondieron éstos.
–¿No sacan el dique?
–No.
–¿No?
–¡No!
–¡Está bien! –dijo el oficial–. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos.
–¡Echen! –contestaron los yacarés.
Y el bote regresó al buque.
Ahora bien, ese buque color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré sabio que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente, y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés.
–¡Escóndanse bajo el agua! ¡Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse!
Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos, con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un terrible estampido, y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique justo en el medio. Dos o tres troncos volaron hechos pedazos, y en seguida cayó otra bala, y otra y otra más, y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique, hasta que no quedó nada del dique. Ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado. Y los yacarés, hundidos en el agua, con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra, silbando a toda fuerza.
Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron:
–Hagamos otro dique mucho más grande que el otro.
Y en esa misma tarde y esa noche misma hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir, cansadísimos, y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez, y el bote se acercó al dique.
–¡Eh, yacarés! –gritó el oficial.
–¡Qué hay! –respondieron los yacarés.
–¡Saquen ese otro dique!
–¡No lo sacamos!
–¡Lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro!
–-¡Deshagan... si pueden!
Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo.
Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo, y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique, porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique. Y no quedó nada del dique; nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés y los hombres les hacían burla tapándose la boca.
–Bueno –dijeron entonces los yacarés, saliendo del agua–. Vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre y los pescados no volverán.
Y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre.
El viejo yacaré dijo entonces:
–Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al Surubi. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar, y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo, y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés tiene buen corazón y no querrá que muramos todos.
El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del Surubí, y éste no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al Surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná, y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay Surubíes que tienen hasta dos metros de largo y el dueño del torpedo era uno de ésos.
–¡Eh, Surubí! –gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito.
–¿Quién me llama? –contestó el Surubí.
–¡Somos nosotros, los yacarés!
–No tengo ni quiero tener relación con ustedes –respondió el Surubí de mal humor.
Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo:
–¡Soy yo, Surubí! ¡Soy tu amigo el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar!
Al oír esa voz conocida, el Surubí salió de la gruta.
–¡Ah, no te había conocido! –le dijo cariñosamente a su viejo amigo–. ¿Qué quieres?
–Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique, y lo echó a pique. Hicimos otro, y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique.
El Surubí, al oír esto, pensó un largo rato, y después dijo:
–Está bien; les prestaré mi torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo?
Ninguno sabía y todos callaron.
–Está bien –dijo el Surubí, con orgullo–, yo lo haré reventar. Yo sé hacer eso.
Organizaron entonces el viaje. Los yacarés se ataron todos unos a otros; de la cola de uno al cuello del otro; de la cola de éste al cuello de aquél, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso Surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno detrás del otro se habían concluido, el Surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré, y así emprendieron la marcha. El Surubí sostenía el torpedo, y los yacarés tiraban, corriendo por la costa. Subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando el torpedo, que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique, y comenzaron en seguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo del Surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable.
Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez, y el bote con el oficial y ocho marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado.
–¡Eh, yacarés! –gritó el oficial.
–¡Qué hay! –respondieron los yacarés.
–¿Otra vez el dique?
–¡Sí, otra vez!
–¡Saquen ese dique!
–¡Nunca!
–¿No lo sacan?
–¡No!
–Bueno; entonces, oigan –dijo el oficial–. Vamos a deshacer este dique, y para que no quieran hacer otro los vamos a deshacer después a ustedes a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes ni chicos, ni gordos ni flacos, ni jóvenes ni viejos, como ese viejísimo que veo allí y que no tiene sino dos dientes en los costados de la boca.
El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo:
–Es cierto que no me quedan sino pocos dientes, y algunos rotos. ¿Pero usted sabe qué van a comer mañana esos dientes? –añadió, abriendo su inmensa boca.
–¿Qué van a comer, a ver? –respondieron los marineros.
–A ese oficialito –dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco.
Entretanto, el Surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a cuatro yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. En seguida, los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El Surubí se hundió al lado de su torpedo.
De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique, e hizo volar en mil pedazos diez o doce troncos.
Pero el Surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo:
–Suelten el torpedo, ligero, suelten.
Los yacarés soltaron, y el torpedo vino a flor de agua.
En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el Surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo, y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo, lo lanzó contra el buque.
¡Ya era tiempo! En ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique.
Pero el torpedo llegaba ya al buque, y los hombres que estaban en él lo vieron: es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara.
Pero era tarde; el torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro, y reventó.
No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó, y partió el buque en quince mil pedazos; lanzó por el aire, a cuadras y cuadras de distancia, chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo.
Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombre muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba.
Se treparon amontonados en los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tapándose la boca con las patas.
No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Sólo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua, y ¡tac! en dos golpes de boca se lo comió.
–¿Quién es ése? –preguntó un yacarecito ignorante.
–Es el oficial –le respondió el Surubí–. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer, y se lo ha comido.
Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El Surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran, y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El Surubí se puso el cinturón, abrochándolo por bajo las aletas, y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del Surubí es muy bonita, y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el Surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés, que lo admiraban con la boca abierta.
Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también, los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas.
Pero no quieren saber nada de buques de guerra.
En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de cien o más de mil. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo, pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla, y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna.
Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber escuchado ruido. Prestó oídos, y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado.
–¡Despiértate! –le dijo–. Hay peligro.
–¡Qué cosa? –respondió el otro, alarmado.
–No sé –contestó el yacaré que se había despertado primero–. Siento un ruido desconocido.
El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada.
Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos, y oyeron un ruido de chas-chas en el río como si golpearan el agua muy lejos.
Los yacarés se miraban unos a otros: ¿Qué podía ser aquello?
Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca, y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente:
–¡Yo sé lo que es! ¡Es una ballena! ¡Son grandes y echan agua blanca por la nariz! El agua cae para atrás.
Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza. Y gritaban:
–Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena!
Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca.
–¡No tengas miedo! –les gritó–. ¡Yo sé lo que es la ballena! ¡Ella tiene miedo de nosotros! ¡Siempre tiene miedo!
Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron. Pero en seguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro, y todos sintieron bien fuerte ahora el chas-chas-chas en el agua. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y ahí vieron pasar adelante de ellos aquella cosa inmensa llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río.
El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado diciéndoles que eso era una ballena.
–¡Eso no es una ballena! –le gritaron en las orejas porque era un poco sordo–. ¿Qué es eso que pasó?
El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor, lleno de fuego, y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando.
Pero los yacarés se echaron a reír, porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? ¡Estaba loco el pobre yacaré viejo!
Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados.
Pero no había ni un pescado. No encontraron un solo pescado. Todos se habían ido, asustados por el ruido del vapor. No había más pescados.
–¿No les decía yo? –dijo entonces el viejo yacaré–. Ya no tenemos qué comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más, y los pescado volverán cuando no tengan más miedo.
Peroal día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua, y vieron pasar al vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo.
–Bueno –dijeron entonces los yacarés–, ¡el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana! Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua, y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique.
–¡Sí, un dique! ¡Un dique! –gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla–. ¡Hagamos un dique!
En seguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de diez mil árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura... Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola; los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día dormían todavía cuando oyeron el chas-chas-chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por allí no iba a pasar. En efecto: el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique, y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor.
El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique, y los hombres del bote gritaron:
–¡Eh, yacarés!
–¡Qué hay! –respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique.
–¡Nos están estorbando con eso! –continuaron los hombres.
–¡Ya lo sabemos!
–¡No podemos pasar!
–¡Es lo que queremos!
–¡Saquen el dique!
–¡No lo sacamos!
Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después:
–¡Yacarés!
–¿Qué hay? –contestaron ellos.
–¿No lo sacan?
–¡No!
–¡Hasta mañana, entonces!
–¡Hasta cuando quieran!
Y el bote volvió al vapor, mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro: ya no era el mismo buque. Era otro, un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ése? ¿Ése también quería pasar? No iba a pasar, no. ¡Ni ése, ni otro, ni ningún otro!
–¡No, no va a pasar! –gritaron los yacarés, lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos.
El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos, y también como el otro bajó un bote que se acercó al dique.
Dentro venían un oficial y ocho marineros. El oficial gritó:
–¡Eh, yacarés!
–¡Qué hay! –respondieron éstos.
–¿No sacan el dique?
–No.
–¿No?
–¡No!
–¡Está bien! –dijo el oficial–. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos.
–¡Echen! –contestaron los yacarés.
Y el bote regresó al buque.
Ahora bien, ese buque color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré sabio que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente, y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés.
–¡Escóndanse bajo el agua! ¡Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse!
Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos, con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un terrible estampido, y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique justo en el medio. Dos o tres troncos volaron hechos pedazos, y en seguida cayó otra bala, y otra y otra más, y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique, hasta que no quedó nada del dique. Ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado. Y los yacarés, hundidos en el agua, con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra, silbando a toda fuerza.
Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron:
–Hagamos otro dique mucho más grande que el otro.
Y en esa misma tarde y esa noche misma hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir, cansadísimos, y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez, y el bote se acercó al dique.
–¡Eh, yacarés! –gritó el oficial.
–¡Qué hay! –respondieron los yacarés.
–¡Saquen ese otro dique!
–¡No lo sacamos!
–¡Lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro!
–-¡Deshagan... si pueden!
Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo.
Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo, y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique, porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique. Y no quedó nada del dique; nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés y los hombres les hacían burla tapándose la boca.
–Bueno –dijeron entonces los yacarés, saliendo del agua–. Vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre y los pescados no volverán.
Y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre.
El viejo yacaré dijo entonces:
–Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al Surubi. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar, y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo, y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés tiene buen corazón y no querrá que muramos todos.
El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del Surubí, y éste no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al Surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná, y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay Surubíes que tienen hasta dos metros de largo y el dueño del torpedo era uno de ésos.
–¡Eh, Surubí! –gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito.
–¿Quién me llama? –contestó el Surubí.
–¡Somos nosotros, los yacarés!
–No tengo ni quiero tener relación con ustedes –respondió el Surubí de mal humor.
Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo:
–¡Soy yo, Surubí! ¡Soy tu amigo el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar!
Al oír esa voz conocida, el Surubí salió de la gruta.
–¡Ah, no te había conocido! –le dijo cariñosamente a su viejo amigo–. ¿Qué quieres?
–Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique, y lo echó a pique. Hicimos otro, y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique.
El Surubí, al oír esto, pensó un largo rato, y después dijo:
–Está bien; les prestaré mi torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo?
Ninguno sabía y todos callaron.
–Está bien –dijo el Surubí, con orgullo–, yo lo haré reventar. Yo sé hacer eso.
Organizaron entonces el viaje. Los yacarés se ataron todos unos a otros; de la cola de uno al cuello del otro; de la cola de éste al cuello de aquél, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso Surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno detrás del otro se habían concluido, el Surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré, y así emprendieron la marcha. El Surubí sostenía el torpedo, y los yacarés tiraban, corriendo por la costa. Subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando el torpedo, que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique, y comenzaron en seguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo del Surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable.
Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez, y el bote con el oficial y ocho marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado.
–¡Eh, yacarés! –gritó el oficial.
–¡Qué hay! –respondieron los yacarés.
–¿Otra vez el dique?
–¡Sí, otra vez!
–¡Saquen ese dique!
–¡Nunca!
–¿No lo sacan?
–¡No!
–Bueno; entonces, oigan –dijo el oficial–. Vamos a deshacer este dique, y para que no quieran hacer otro los vamos a deshacer después a ustedes a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes ni chicos, ni gordos ni flacos, ni jóvenes ni viejos, como ese viejísimo que veo allí y que no tiene sino dos dientes en los costados de la boca.
El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo:
–Es cierto que no me quedan sino pocos dientes, y algunos rotos. ¿Pero usted sabe qué van a comer mañana esos dientes? –añadió, abriendo su inmensa boca.
–¿Qué van a comer, a ver? –respondieron los marineros.
–A ese oficialito –dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco.
Entretanto, el Surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a cuatro yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. En seguida, los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El Surubí se hundió al lado de su torpedo.
De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique, e hizo volar en mil pedazos diez o doce troncos.
Pero el Surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo:
–Suelten el torpedo, ligero, suelten.
Los yacarés soltaron, y el torpedo vino a flor de agua.
En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el Surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo, y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo, lo lanzó contra el buque.
¡Ya era tiempo! En ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique.
Pero el torpedo llegaba ya al buque, y los hombres que estaban en él lo vieron: es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara.
Pero era tarde; el torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro, y reventó.
No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó, y partió el buque en quince mil pedazos; lanzó por el aire, a cuadras y cuadras de distancia, chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo.
Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombre muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba.
Se treparon amontonados en los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tapándose la boca con las patas.
No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Sólo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua, y ¡tac! en dos golpes de boca se lo comió.
–¿Quién es ése? –preguntó un yacarecito ignorante.
–Es el oficial –le respondió el Surubí–. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer, y se lo ha comido.
Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El Surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran, y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El Surubí se puso el cinturón, abrochándolo por bajo las aletas, y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del Surubí es muy bonita, y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el Surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés, que lo admiraban con la boca abierta.
Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también, los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas.
Pero no quieren saber nada de buques de guerra.
La abeja haragana
Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar; es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo.
Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas.
Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena.
Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole:
–Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar.
La abejita contestó:
–Yo ando todo el día volando, y me canso mucho.
–No es cuestión de que te canses mucho –respondieron–, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos.
Y diciendo así, la dejaron pasar.
Pero la abeja haragana no se corregía. De modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia le dijeron:
–Hay que trabajar, hermana.
Y ella respondió en seguida:
–¡Uno de estos días lo voy a hacer!
–No es cuestión de que lo hagas uno de estos días –le respondieron–, sino mañana mismo. Acuérdate de esto.
Y la dejaron pasar.
Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. Antes de que le dijeran nada, la abejita exclamó:
–¡Sí, sí, hermanas! ¡Ya me acuerdo de lo que he prometido!
–No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido –le respondieron– sino de que trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien: trata de que mañana 20 hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora, pasa.
Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar.
Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás. Con la diferencia de que al caer el sol el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío.
La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron.
–¡No se entra! –le dijeron fríamente.
–¡Yo quiero entrar! –exclamó la abejita–. Esta es mi colmena.
–Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras –le contestaron las otras–. No hay entrada para las haraganas.
–¡Mañana sin falta voy a trabajar! –insistió la abejita.
–No hay mañana para las que no trabajan –respondieron las abejas, que saben mucha filosofía.
Y esto diciendo la empujaron afuera.
La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún: pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso cogerse de una hoja. y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire y no podía volar más.
Arrastrándose, entonces, por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas, que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia.
–¡Hay, mi Dios! –clamó la desamparada–. Va a llover y me voy a morir de frío.
Y tentó entrar en la colmena.
Pero de nuevo le cerraron el paso.
–¡Perdón! –gimió la abeja–. ¡Déjenme entrar!
–Ya es tarde –le respondieron.
–¡Por favor, hermanas! ¡Tengo sueño!
–Es más tarde aún.
–¡Compañeras, por piedad! ¡Tengo frío!
–Imposible.
–¡Por última vez! ¡Me voy a morir!
Entonces le dijeron:
–No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete.
Y la echaron.
Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró, se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero; cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna.
Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo, y se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella.
En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo, y que la culebra había elegido de guarida.
Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. Por esto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos:
–¡Adiós mi vida! Esta es la última hora que yo veo la luz.
Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró sino que le dijo:
–¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas.
–Es cierto –murmuró la abeja–. No trabajo y yo tengo la culpa.
–Siendo así –agregó la culebra, burlona–, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja.
La abeja, temblando, exclamó, entonces:
–¡No es justo eso, no es justo! No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia.
–¡Ah, ah! –exclamó la culebra, enroscándose ligero–. ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres, que les quitan la miel a ustedes, son más justos, grandísima tonta?
–No, no es por eso que nos quitan la miel –respondió la abejita.
–¿Y por qué, entonces?
–Porque son más inteligentes.
Así dijo la abejita. Pero la culebra se echó a reír, exclamando.
–¡Bueno! Con justicia o sin ella, te voy a comer; apróntate.
Y se echó atrás, para lanzarse sobre la abeja. Pero ésta exclamó:
–Usted hace eso porque es menos inteligente que yo.
–¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? –se rió la culebra.
–Así es –afirmó la abeja.
–Pues bien –dijo la culebra–, vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como.
–¿Y si gano yo? –preguntó la abejita.
–Si ganas tú –repuso su enemiga–, tienes el derecho de pasar la noche aquí, hasta que sea de día. ¿Te conviene?
–Aceptado –contestó la abeja.
La culebra se echó a reír de nuevo, porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo:
Salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada. Y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra.
Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto.
–Esto es lo que voy a hacer –dijo la culebra–. ¡Fíjate bien, atención!
Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompo como un piolín, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco.
La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero cuando el trompito que se había quedado dormido zumbando, como les pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo:
–Esa prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso.
–Entonces, te como –exclamó la culebra.
–¡Un momento! Yo no puedo hacer eso; pero hago una cosa que nadie hace.
–¿Qué es eso?
–Desaparecer.
–¿Cómo? –exclamó la culebra, dando un salto de sorpresa–. ¿Desaparecer sin salir de aquí?
–Sin salir de aquí.
–¿Y sin esconderte en la tierra?
–Sin esconderme en la tierra.
–Pues bien, ¡hazlo! Y si no lo haces, te como en seguida –dijo la culebra.
El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos.La abeja se
arrimó a la plantita, teniendo cuidado de no tocarla, y dijo así:
–Ahora me toca a mí, señora Culebra. Me va a hacer el favor de darse vuelta y contar hasta tres. Cuando diga "tres", búsqueme por todas partes, ¡ya no estaré más!
Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente: "Uno..., dos..., tres", y se volvió y abrió la boca cuan grande era, de sorpresa: allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a todos lados, recorrió los rincones, la plantita, tanteó todo con la lengua. Inútil: la abeja había desaparecido.
La culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba?
No había modo de hallarla.
–¡Bueno! –exclamó por fin–. Me doy por vencida. ¿Dónde estás?
Una voz que apenas se oía –la voz de la abejita– salió del medio de la cueva.
–¿No me vas a hacer nada? –dijo la voz–. ¿Puedo contar con tu juramento?
–Sí –respondió la culebra–. Te lo juro. ¿Dónde estas?
–Aquí –respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita.
¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla: la plantita en cuestión era una sensitiva. muy común también aquí en Buenos Aires, y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación era muy rica, y por lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquí que al contacto de la abeja, las hojas se cerraran, ocultando completamente al insecto.
La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de este fenómeno; pero la abeja lo había observado, y se aprovechaba de él para salvar su vida.
La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla.
Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro.
Hacía mucho frío, además, y adentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y ésta creía entonces llegado el término de su vida.
Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio.
Cuando llegó el día, y salió el sol, porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida.
Así fue, en efecto. En adelante, ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección, antes de morir, a las jóvenes abejas que la rodeaban:
–No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá, como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber, que adquirí aquella noche.
Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos –la felicidad de todos– es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.
Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar; es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo.
Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas.
Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas.
Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena.
Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole:
–Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar.
La abejita contestó:
–Yo ando todo el día volando, y me canso mucho.
–No es cuestión de que te canses mucho –respondieron–, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos.
Y diciendo así, la dejaron pasar.
Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole:
–Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar.
La abejita contestó:
–Yo ando todo el día volando, y me canso mucho.
–No es cuestión de que te canses mucho –respondieron–, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos.
Y diciendo así, la dejaron pasar.
Pero la abeja haragana no se corregía. De modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia le dijeron:
–Hay que trabajar, hermana.
Y ella respondió en seguida:
–¡Uno de estos días lo voy a hacer!
–No es cuestión de que lo hagas uno de estos días –le respondieron–, sino mañana mismo. Acuérdate de esto.
Y la dejaron pasar.
–Hay que trabajar, hermana.
Y ella respondió en seguida:
–¡Uno de estos días lo voy a hacer!
–No es cuestión de que lo hagas uno de estos días –le respondieron–, sino mañana mismo. Acuérdate de esto.
Y la dejaron pasar.
Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. Antes de que le dijeran nada, la abejita exclamó:
–¡Sí, sí, hermanas! ¡Ya me acuerdo de lo que he prometido!
–No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido –le respondieron– sino de que trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien: trata de que mañana 20 hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora, pasa.
Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar.
Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás. Con la diferencia de que al caer el sol el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío.
La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron.
–¡No se entra! –le dijeron fríamente.
–¡Yo quiero entrar! –exclamó la abejita–. Esta es mi colmena.
–Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras –le contestaron las otras–. No hay entrada para las haraganas.
–¡Mañana sin falta voy a trabajar! –insistió la abejita.
La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron.
–¡No se entra! –le dijeron fríamente.
–¡Yo quiero entrar! –exclamó la abejita–. Esta es mi colmena.
–Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras –le contestaron las otras–. No hay entrada para las haraganas.
–¡Mañana sin falta voy a trabajar! –insistió la abejita.
–No hay mañana para las que no trabajan –respondieron las abejas, que saben mucha filosofía.
Y esto diciendo la empujaron afuera.
La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún: pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso cogerse de una hoja. y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire y no podía volar más.
Arrastrándose, entonces, por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas, que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia.
La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún: pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso cogerse de una hoja. y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire y no podía volar más.
Arrastrándose, entonces, por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas, que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia.
–¡Hay, mi Dios! –clamó la desamparada–. Va a llover y me voy a morir de frío.
Y tentó entrar en la colmena.
Pero de nuevo le cerraron el paso.
–¡Perdón! –gimió la abeja–. ¡Déjenme entrar!
–Ya es tarde –le respondieron.
–¡Por favor, hermanas! ¡Tengo sueño!
–Es más tarde aún.
–¡Compañeras, por piedad! ¡Tengo frío!
–Imposible.
–¡Por última vez! ¡Me voy a morir!
Entonces le dijeron:
Y tentó entrar en la colmena.
Pero de nuevo le cerraron el paso.
–¡Perdón! –gimió la abeja–. ¡Déjenme entrar!
–Ya es tarde –le respondieron.
–¡Por favor, hermanas! ¡Tengo sueño!
–Es más tarde aún.
–¡Compañeras, por piedad! ¡Tengo frío!
–Imposible.
–¡Por última vez! ¡Me voy a morir!
Entonces le dijeron:
–No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete.
Y la echaron.
Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró, se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero; cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna.
Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo, y se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella.
En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo, y que la culebra había elegido de guarida.
Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. Por esto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos:
Y la echaron.
Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró, se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero; cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna.
Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo, y se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella.
En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo, y que la culebra había elegido de guarida.
Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. Por esto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos:
–¡Adiós mi vida! Esta es la última hora que yo veo la luz.
Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró sino que le dijo:
–¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas.
–Es cierto –murmuró la abeja–. No trabajo y yo tengo la culpa.
–Siendo así –agregó la culebra, burlona–, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja.
La abeja, temblando, exclamó, entonces:
–¡No es justo eso, no es justo! No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia.
–¡Ah, ah! –exclamó la culebra, enroscándose ligero–. ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres, que les quitan la miel a ustedes, son más justos, grandísima tonta?
–No, no es por eso que nos quitan la miel –respondió la abejita.
–¿Y por qué, entonces?
–Porque son más inteligentes.
Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró sino que le dijo:
–¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas.
–Es cierto –murmuró la abeja–. No trabajo y yo tengo la culpa.
–Siendo así –agregó la culebra, burlona–, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja.
La abeja, temblando, exclamó, entonces:
–¡No es justo eso, no es justo! No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia.
–¡Ah, ah! –exclamó la culebra, enroscándose ligero–. ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres, que les quitan la miel a ustedes, son más justos, grandísima tonta?
–No, no es por eso que nos quitan la miel –respondió la abejita.
–¿Y por qué, entonces?
–Porque son más inteligentes.
Así dijo la abejita. Pero la culebra se echó a reír, exclamando.
–¡Bueno! Con justicia o sin ella, te voy a comer; apróntate.
Y se echó atrás, para lanzarse sobre la abeja. Pero ésta exclamó:
–Usted hace eso porque es menos inteligente que yo.
–¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? –se rió la culebra.
–Así es –afirmó la abeja.
–Pues bien –dijo la culebra–, vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como.
–¿Y si gano yo? –preguntó la abejita.
–Si ganas tú –repuso su enemiga–, tienes el derecho de pasar la noche aquí, hasta que sea de día. ¿Te conviene?
–Aceptado –contestó la abeja.
La culebra se echó a reír de nuevo, porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo:
–¡Bueno! Con justicia o sin ella, te voy a comer; apróntate.
Y se echó atrás, para lanzarse sobre la abeja. Pero ésta exclamó:
–Usted hace eso porque es menos inteligente que yo.
–¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? –se rió la culebra.
–Así es –afirmó la abeja.
–Pues bien –dijo la culebra–, vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como.
–¿Y si gano yo? –preguntó la abejita.
–Si ganas tú –repuso su enemiga–, tienes el derecho de pasar la noche aquí, hasta que sea de día. ¿Te conviene?
–Aceptado –contestó la abeja.
La culebra se echó a reír de nuevo, porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo:
Salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada. Y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra.
Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto.
–Esto es lo que voy a hacer –dijo la culebra–. ¡Fíjate bien, atención!
Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompo como un piolín, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco.
La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero cuando el trompito que se había quedado dormido zumbando, como les pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo:
Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto.
–Esto es lo que voy a hacer –dijo la culebra–. ¡Fíjate bien, atención!
Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompo como un piolín, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco.
La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero cuando el trompito que se había quedado dormido zumbando, como les pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo:
–Esa prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso.
–Entonces, te como –exclamó la culebra.
–¡Un momento! Yo no puedo hacer eso; pero hago una cosa que nadie hace.
–¿Qué es eso?
–Desaparecer.
–¿Cómo? –exclamó la culebra, dando un salto de sorpresa–. ¿Desaparecer sin salir de aquí?
–Sin salir de aquí.
–¿Y sin esconderte en la tierra?
–Sin esconderme en la tierra.
–Pues bien, ¡hazlo! Y si no lo haces, te como en seguida –dijo la culebra.
–Entonces, te como –exclamó la culebra.
–¡Un momento! Yo no puedo hacer eso; pero hago una cosa que nadie hace.
–¿Qué es eso?
–Desaparecer.
–¿Cómo? –exclamó la culebra, dando un salto de sorpresa–. ¿Desaparecer sin salir de aquí?
–Sin salir de aquí.
–¿Y sin esconderte en la tierra?
–Sin esconderme en la tierra.
–Pues bien, ¡hazlo! Y si no lo haces, te como en seguida –dijo la culebra.
El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos.La abeja se
arrimó a la plantita, teniendo cuidado de no tocarla, y dijo así:
–Ahora me toca a mí, señora Culebra. Me va a hacer el favor de darse vuelta y contar hasta tres. Cuando diga "tres", búsqueme por todas partes, ¡ya no estaré más!
Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente: "Uno..., dos..., tres", y se volvió y abrió la boca cuan grande era, de sorpresa: allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a todos lados, recorrió los rincones, la plantita, tanteó todo con la lengua. Inútil: la abeja había desaparecido.
arrimó a la plantita, teniendo cuidado de no tocarla, y dijo así:
–Ahora me toca a mí, señora Culebra. Me va a hacer el favor de darse vuelta y contar hasta tres. Cuando diga "tres", búsqueme por todas partes, ¡ya no estaré más!
Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente: "Uno..., dos..., tres", y se volvió y abrió la boca cuan grande era, de sorpresa: allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a todos lados, recorrió los rincones, la plantita, tanteó todo con la lengua. Inútil: la abeja había desaparecido.
La culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba?
No había modo de hallarla.
–¡Bueno! –exclamó por fin–. Me doy por vencida. ¿Dónde estás?
Una voz que apenas se oía –la voz de la abejita– salió del medio de la cueva.
–¿No me vas a hacer nada? –dijo la voz–. ¿Puedo contar con tu juramento?
–Sí –respondió la culebra–. Te lo juro. ¿Dónde estas?
–Aquí –respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita.
No había modo de hallarla.
–¡Bueno! –exclamó por fin–. Me doy por vencida. ¿Dónde estás?
Una voz que apenas se oía –la voz de la abejita– salió del medio de la cueva.
–¿No me vas a hacer nada? –dijo la voz–. ¿Puedo contar con tu juramento?
–Sí –respondió la culebra–. Te lo juro. ¿Dónde estas?
–Aquí –respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita.
¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla: la plantita en cuestión era una sensitiva. muy común también aquí en Buenos Aires, y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación era muy rica, y por lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquí que al contacto de la abeja, las hojas se cerraran, ocultando completamente al insecto.
La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de este fenómeno; pero la abeja lo había observado, y se aprovechaba de él para salvar su vida.
La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla.
La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla.
Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro.
Hacía mucho frío, además, y adentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y ésta creía entonces llegado el término de su vida.
Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio.
Hacía mucho frío, además, y adentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y ésta creía entonces llegado el término de su vida.
Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio.
Cuando llegó el día, y salió el sol, porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida.
Así fue, en efecto. En adelante, ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección, antes de morir, a las jóvenes abejas que la rodeaban:
–No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá, como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber, que adquirí aquella noche.
–No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá, como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber, que adquirí aquella noche.
Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos –la felicidad de todos– es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.
El loro pelado
Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte.
De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra, y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos, y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos, para ver si venía alguien.
Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales, después, se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comerlos guisados, los peones los cazan a tiros.
Un día un hombre bajó de un tiro a un centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa, para los hijos del patrón; los chicos lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó bien, y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata; le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja.
Vivía suelto, y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las cuatro o cinco de la tarde, que era la hora en que tomaban el té en la casa, el loro entraba también en el comedor, y se subía con el pico y las patas por el mantel, a comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche.
Tanto se daba Pedrito con los chicos, y tantas cosas le decían las criaturas, que el loro aprendió a hablar. Decía "¡Buen día, lorito!..." "¡Rica la papa!" "¡Papa para Pedrito!" Decía otras cosas más que no se pueden decir porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad malas palabras.
Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas, muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco.
Era, como se ve, un loro bien feliz, que además de ser libre, como lo deseaban todos los pájaros, tenía también, como las personas ricas, su five o'clock tea.
Ahora bien: en medio de esta felicidad, sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol después de cinco días de temporal, y Pedrito se puso a volar gritando:
–"¡Qué lindo día, lorito!... ¡Rica papa!... ¡La pata, Pedrito! –volaba lejos, hasta que vio debajo de él, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana y ancha cinta blanca. Y siguió, siguió volando, hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar.
Y he aquí que de pronto vio brillar en el suelo, a través de las ramas, dos luces verdes, como enormes bichos de luz.
–¿Qué será? –se dijo el loro–. "¿Rica papa!..." ¿Qué será eso?... "¡Buen día, Pedrito!"
El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son, y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama, hasta acercarse. Entonces vio que aquellas dos luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, mirándolo fijamente.
Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día, que no tuvo ningún miedo.
–¡Buen día, tigre! –le dijo–. "¡La pata, Pedrito!..."
Y el tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, le respondió:
–¡Buen día!
–¡Buen día, tigre! –repitió el loro–. "¡Rica papa!... ¡Rica papa!... ¡Rica papa!"
Y decía tantas veces "¡Rica papa!" porque ya eran las cuatro de la tarde, y tenía muchas ganas de tomar té con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte no toman té con leche, y por esto convidó al tigre.
–¡Rico té con leche! –le dijo–. "¡Buen día, Pedrito!" ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre?
Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él y, además, como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro hablador. Así que le contestó:
–¡Bueno ¡Acércate un poco, que soy sordo!
El tigre no era sordo; lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca del suelo.
–¡Rica papa en casa! –repitió, gritando cuanto podía.
–¡Más cerca! No oigo –respondió el tigre con su voz ronca.
El loro se acercó un poco más y dijo:
–¡Rico té con leche!
–¡Más cerca todavía! –repitió el tigre.
El pobre loro se acerco aún más, y en ese momento el tigre dio un terrible salto, tan alto como una casa, y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo, pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola...
–¡Toma! –rugió el tigre–. Anda a tomar té con leche...
El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien, porque le faltaba la cola, que es como timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire de un lado para otro, y todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro.
Por fin pudo llegar a la casa, y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. ¡Pobre Pedrito! Era el pájaro más raro y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva, y se escondió en el fondo, tiritando de frío y de vergüenza.
Pero, entretanto, en el comedor todos extrañaban su ausencia.
–¿Dónde estará Pedrito? –decían. Y llamaban: –¡Pedrito! ¡Rica papa, Pedrito! ¡Té con leche, Pedrito!
Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto, y los chicos se echaron a llorar.
Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del loro, y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. ¡Pobre, Pedrito! Nunca más lo verían porque había muerto.
Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía en seguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer.
Hasta que por fin un día, o una tarde, la familia sentada a la mesa, a la hora del té, vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir, morir de gusto cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas.
–¡Pedrito, lorito! –le decían–. ¿Qué te pasó, Pedrito? ¡Qué plumas brillantes que tiene el lorito!
Pero no sabían que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con la leche. Pero lo que es hablar, ni una sola palabra.
Por esto, el dueño de casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como un loco. En dos minutos le contó lo que le había pasado: un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre, y lo demás; y concluía cada cuento cantando.
–¡Ni una pluma en la cola de Pedrito! ¡Ni una pluma! ¡Ni una pluma!
Y lo invitó a ir a cazar al tigre entre los dos.
El dueño de casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, emprendió junto con Pedrito el viaje al Paraguay. Convinieron en que cuando Pedrito viera al tigre lo distraería charlando para que el hombre pudiera acercarse despacito con la escopeta.
Y así pasó. El loro, sentado en una rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados, para ver si veía al tigre. Y por fin sintió un ruido de ramas partidas, y vio de repente debajo del árbol dos luces verdes fijas en él: eran los ojos del tigre.
Entonces el loro se puso a gritar:
–¡Lindo día...! "¡Rica papa!... ¡Rico té con leche!" ¿Quieres té con leche?...
El tigre, enojadísimo al reconocer a aquel loro pelado y que él creía haber muerto, y que tenía otra vez lindísimas plumas, juró que esa vez no se le escaparía, y de sus ojos brotaron dos rayos de ira cuando respondió con su voz ronca:
–¡Acércate más! ¡Soy sordo!
El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando:
–"¡Rico pan con leche! ... ¡Está al pie de este árbol!"...
Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto.
–¿Con quién estás hablando? –bramó–. ¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol?
–¡A nadie, a nadie! –gritó el loro–. "¡Buen día, Pedrito!... ¡La pata, lorito!"
Y seguía charlando y saltando de rama en rama, y acercándose. Pero él había dicho: Está al pie de este árbol para avisarle al hombre, que se iba arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro.
Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más, porque si no, caía en la boca del tigre, y entonces gritó:
–"¡Rica papa!..." ¡Atención!
–¡Más cerca aún! –rugió el tigre, agachándose para saltar.
–"¡Rico té con leche!" ¡Cuidado va a saltar!
Y el tigre saltó, en efecto. Dio un enorme salto, que el loro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también en ese mismo instante el hombre, que tenía el cañón de la escopeta recostado contra el tronco para hacer bien la puntería, apretó el gatillo, y nueve balines del tamaño de un garbanzo cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que, lanzando un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto.
Pero el loro, ¡qué gritos de alegría daba! ¡Estaba loco de contento, porque se había vengado –¡y bien vengado!– del feísimo animal que le había sacado las plumas!
El hombre estaba también muy contento, porque matar a un tigre es cosa difícil, y, además, tenía la piel para la estufa del comedor.
Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho.
Vivieron en adelante muy contentos. Pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar té, se acercaba siempre a la piel del tigre, tendida delante de la estufa, y lo invitaba a tomar té con leche.
–¡Rica papa!... –le decía–. ¿Quieres té con leche?... ¡La papa para el tigre!... Y todos se morían de risa. Y Pedrito también.
Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte.
De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra, y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos, y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos, para ver si venía alguien.
Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales, después, se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comerlos guisados, los peones los cazan a tiros.
Un día un hombre bajó de un tiro a un centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa, para los hijos del patrón; los chicos lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó bien, y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata; le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja.
Vivía suelto, y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las cuatro o cinco de la tarde, que era la hora en que tomaban el té en la casa, el loro entraba también en el comedor, y se subía con el pico y las patas por el mantel, a comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche.
Tanto se daba Pedrito con los chicos, y tantas cosas le decían las criaturas, que el loro aprendió a hablar. Decía "¡Buen día, lorito!..." "¡Rica la papa!" "¡Papa para Pedrito!" Decía otras cosas más que no se pueden decir porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad malas palabras.
Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas, muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco.
Era, como se ve, un loro bien feliz, que además de ser libre, como lo deseaban todos los pájaros, tenía también, como las personas ricas, su five o'clock tea.
Ahora bien: en medio de esta felicidad, sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol después de cinco días de temporal, y Pedrito se puso a volar gritando:
–"¡Qué lindo día, lorito!... ¡Rica papa!... ¡La pata, Pedrito! –volaba lejos, hasta que vio debajo de él, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana y ancha cinta blanca. Y siguió, siguió volando, hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar.
Y he aquí que de pronto vio brillar en el suelo, a través de las ramas, dos luces verdes, como enormes bichos de luz.
–¿Qué será? –se dijo el loro–. "¿Rica papa!..." ¿Qué será eso?... "¡Buen día, Pedrito!"
El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son, y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama, hasta acercarse. Entonces vio que aquellas dos luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, mirándolo fijamente.
Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día, que no tuvo ningún miedo.
–¡Buen día, tigre! –le dijo–. "¡La pata, Pedrito!..."
Y el tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, le respondió:
–¡Buen día!
–¡Buen día, tigre! –repitió el loro–. "¡Rica papa!... ¡Rica papa!... ¡Rica papa!"
Y decía tantas veces "¡Rica papa!" porque ya eran las cuatro de la tarde, y tenía muchas ganas de tomar té con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte no toman té con leche, y por esto convidó al tigre.
–¡Rico té con leche! –le dijo–. "¡Buen día, Pedrito!" ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre?
Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él y, además, como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro hablador. Así que le contestó:
–¡Bueno ¡Acércate un poco, que soy sordo!
El tigre no era sordo; lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca del suelo.
–¡Rica papa en casa! –repitió, gritando cuanto podía.
–¡Más cerca! No oigo –respondió el tigre con su voz ronca.
El loro se acercó un poco más y dijo:
–¡Rico té con leche!
–¡Más cerca todavía! –repitió el tigre.
El pobre loro se acerco aún más, y en ese momento el tigre dio un terrible salto, tan alto como una casa, y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo, pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola...
–¡Toma! –rugió el tigre–. Anda a tomar té con leche...
El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien, porque le faltaba la cola, que es como timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire de un lado para otro, y todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro.
Por fin pudo llegar a la casa, y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. ¡Pobre Pedrito! Era el pájaro más raro y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva, y se escondió en el fondo, tiritando de frío y de vergüenza.
Pero, entretanto, en el comedor todos extrañaban su ausencia.
–¿Dónde estará Pedrito? –decían. Y llamaban: –¡Pedrito! ¡Rica papa, Pedrito! ¡Té con leche, Pedrito!
Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto, y los chicos se echaron a llorar.
Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del loro, y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. ¡Pobre, Pedrito! Nunca más lo verían porque había muerto.
Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía en seguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer.
Hasta que por fin un día, o una tarde, la familia sentada a la mesa, a la hora del té, vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir, morir de gusto cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas.
–¡Pedrito, lorito! –le decían–. ¿Qué te pasó, Pedrito? ¡Qué plumas brillantes que tiene el lorito!
Pero no sabían que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con la leche. Pero lo que es hablar, ni una sola palabra.
Por esto, el dueño de casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como un loco. En dos minutos le contó lo que le había pasado: un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre, y lo demás; y concluía cada cuento cantando.
–¡Ni una pluma en la cola de Pedrito! ¡Ni una pluma! ¡Ni una pluma!
Y lo invitó a ir a cazar al tigre entre los dos.
El dueño de casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, emprendió junto con Pedrito el viaje al Paraguay. Convinieron en que cuando Pedrito viera al tigre lo distraería charlando para que el hombre pudiera acercarse despacito con la escopeta.
Y así pasó. El loro, sentado en una rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados, para ver si veía al tigre. Y por fin sintió un ruido de ramas partidas, y vio de repente debajo del árbol dos luces verdes fijas en él: eran los ojos del tigre.
Entonces el loro se puso a gritar:
–¡Lindo día...! "¡Rica papa!... ¡Rico té con leche!" ¿Quieres té con leche?...
El tigre, enojadísimo al reconocer a aquel loro pelado y que él creía haber muerto, y que tenía otra vez lindísimas plumas, juró que esa vez no se le escaparía, y de sus ojos brotaron dos rayos de ira cuando respondió con su voz ronca:
–¡Acércate más! ¡Soy sordo!
El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando:
–"¡Rico pan con leche! ... ¡Está al pie de este árbol!"...
Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto.
–¿Con quién estás hablando? –bramó–. ¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol?
–¡A nadie, a nadie! –gritó el loro–. "¡Buen día, Pedrito!... ¡La pata, lorito!"
Y seguía charlando y saltando de rama en rama, y acercándose. Pero él había dicho: Está al pie de este árbol para avisarle al hombre, que se iba arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro.
Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más, porque si no, caía en la boca del tigre, y entonces gritó:
–"¡Rica papa!..." ¡Atención!
–¡Más cerca aún! –rugió el tigre, agachándose para saltar.
–"¡Rico té con leche!" ¡Cuidado va a saltar!
Y el tigre saltó, en efecto. Dio un enorme salto, que el loro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también en ese mismo instante el hombre, que tenía el cañón de la escopeta recostado contra el tronco para hacer bien la puntería, apretó el gatillo, y nueve balines del tamaño de un garbanzo cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que, lanzando un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto.
Pero el loro, ¡qué gritos de alegría daba! ¡Estaba loco de contento, porque se había vengado –¡y bien vengado!– del feísimo animal que le había sacado las plumas!
El hombre estaba también muy contento, porque matar a un tigre es cosa difícil, y, además, tenía la piel para la estufa del comedor.
Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho.
Vivieron en adelante muy contentos. Pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar té, se acercaba siempre a la piel del tigre, tendida delante de la estufa, y lo invitaba a tomar té con leche.
–¡Rica papa!... –le decía–. ¿Quieres té con leche?... ¡La papa para el tigre!... Y todos se morían de risa. Y Pedrito también.
El potro salvaje
Era un caballo, un joven potro de corazón ardiente, que llegó del desierto a la ciudad, a vivir del espectáculo de su velocidad.
Ver correr aquel animal era, en efecto, un espectáculo considerable. Corría con la crin al viento y el viento en sus dilatadas narices. Corría, se estiraba; y se estiraba más aún, y el redoble de sus cascos en la tierra no se podía medir. Corría sin regla ni medida, en cualquier dirección del desierto y a cualquier hora del día. No existían pistas para la libertad de su carrera, ni normas para el despliegue de su energía. Poseía extraordinaria velocidad y un ardiente deseo de correr. De modo que se daba todo entero en sus disparadas salvajes , y ésta era la fuerza de aquel caballo.
A ejemplo de los animales muy veloces, el joven potro tenía pocas aptitudes para el arrastre. Tiraba mal, sin coraje ni bríos ni gusto. Y como en el desierto apenas alcanzaba el pasto para sustentar a los caballos de pesado tiro, el veloz animal se dirigió a la ciudad a vivir de sus carreras.
En un principio entregó gratis el espectáculo de su gran velocidad, pues nadie hubiera pagado una brizna de paja por verlo –ignorantes todos del corredor que había en él–. En las bellas tardes, cuando las gentes poblaban los campos inmediatos a la ciudad –y sobre todo los domingos–, el joven potro trotaba a la vista de todos, arrancaba de golpe, deteníase, trotaba de nuevo husmeando el viento, para lanzarse por fin a toda velocidad, tendido en una carrera loca que parecía imposible de superar y que superaba a cada instante, pues aquel joven potro, como hemos dicho, ponía en sus narices, en sus cascos y su carrera, todo su ardiente corazón.
Las gentes quedaron atónitas ante aquel espectáculo que se apartaba de todo lo que acostumbraban ver, y se retiraron sin apreciar la belleza de aquella carrera.
"No importa –se dijo el potro, alegremente–. Iré a ver a un empresario de espectáculos y ganaré, entretanto, lo suficiente para vivir."
De qué había vivido hasta entonces en la ciudad, apenas él podía decirlo. De su propia hambre, seguramente, y de algún desperdicio desechado en el portón de los corralones.
Fue, pues, a ver a un organizador de fiestas.
–Yo puedo correr ante el público –dijo el caballo– si me pagan por ello. No sé qué puedo ganar; pero mi modo de correr ha gustado a algunos hombres.
–Sin duda, sin duda... –le respondieron–. Siempre hay algún interesado en estas cosas... No es cuestión, sin embargo, de que se haga ilusiones... Podríamos ofrecerle, con un poco de sacrificio de nuestra parte...
El potro bajó los ojos hacia la mano del hombre, y vio lo que le ofrecían: era un montón de paja, un poco de pasto ardido y seco.
–No podemos más... Y, asimismo...
El joven animal consideró el puñado de pasto con que se pagaban sus extraordinarias dotes de velocidad, y recordó las muecas de los hombres ante la libertad de su carrera, que cortaba en zigzag las pistas trilladas.
"No importa –se dijo alegremente–. Algún día se divertirán. Con este pasto ardido podré, entretanto, sostenerme."
Y aceptó contento, porque lo que él quería era correr.
Corrió, pues, ese domingo y los siguientes, por igual puñado de pasto cada vez, y cada vez dándose con toda el alma en su carrera. Ni un solo momento pensó en reservarse, engañar, seguir las rectas decorativas, para halago de los espectadores que no comprendían su libertad. Comenzaba el trote como siempre con las narices de fuego y la cola en arco; hacia resonar la tierra en sus arranques, para lanzarse por fin a escape a campo traviesa, en un verdadero torbellino de ansia, polvo y tronar de cascos. Y por premio, su puñado de pasto seco que comía contento y descansado después del baño.
A veces, sin embargo, mientras trituraba su joven dentadura los duros tallos, pensaba en las repletas bolsas de avena que veía en las vidrieras, en la gula de maíz y alfalfa olorosa que desbordaba de los pesebres.
"No importa –se decía alegremente–. Puedo darme por contento con este rico pasto."
Y continuaba corriendo con el vientre ceñido de hambre, como había corrido siempre.
Poco a poco, sin embargo, los paseantes de los domingos se acostumbraron a su libertad de carrera, y comenzaron a decirse unos a otros que aquel espectáculo de velocidad salvaje, sin reglas ni cercas, causaba una bella impresión.
–No corre por las sendas, como es costumbre –decían–, pero es muy veloz. Tal vez tiene ese arranque porque se siente más libre fuera de las pistas trilladas. Y se emplea a fondo.
En efecto, el joven potro, de apetito nunca saciado y que obtenía apenas de qué vivir con su ardiente velocidad, se empleaba siempre a fondo por un puñado de pasto, como si esa carrera fuera la que iba a consagrarlo definitivamente. Y tras el baño, comía contento su ración, la ración basta y mínima del más oscuro de los más anónimos caballos.
"No importa –se decía alegremente–. Ya llegará el día en que se diviertan..."
El tiempo pasaba, entretanto. Las voces cambiadas entre los espectadores cundieron por la ciudad, traspasaron sus puertas, y llegó por fin un día en que la admiración de los hombres se asentó confiada y ciega en aquel caballo de carrera. Los organizadores de espectáculos llegaron en tropel a contratarlo, y el potro, ya de edad madura, que había corrido toda su vida por un puñado de pasto, vio tendérsele en disputa apretadísimos fardos de alfalfa, macizas bolsas de avena y maíz –todo en cantidad incalculable–, por el solo espectáculo de una carrera.
Entonces el caballo tuvo por primera vez un pensamiento de amargura, al pensar en lo feliz que hubiera sido en su juventud si le hubieran ofrecido la milésima parte de lo que ahora le introducían gloriosamente en el gaznate.
"En aquel tiempo –se dijo melancólicamente– un solo puñado de alfalfa como estímulo, cuando mi corazón saltaba de deseos de correr, hubiera hecho de mi al más feliz de los seres. Ahora estoy cansado."
En efecto, estaba cansado. Su velocidad era, sin duda, la misma de siempre, y el mismo el espectáculo de su salvaje libertad. Pero no poseía ya el ansia de correr de otros tiempos. Aquel vibrante deseo de tenderse a fondo, que antes el joven potro entregaba alegre por un montón de paja, precisaba ahora toneladas de exquisito forraje para despertar.
El triunfante caballo pesaba largamente las ofertas, calculaba, especulaba finalmente con sus descansos. Y cuando los organizadores se entregaban por último a sus exigencias, recién entonces sentía deseos de correr. Corría entonces, como él sólo era capaz de hacerlo; y regresaba a deleitarse ante la magnificencia del forraje ganado.
Cada vez, sin embargo, el caballo era más difícil de satisfacer, aunque los organizadores hicieran verdaderos sacrificios para excitar, adular, comprar aquel deseo de correr que moría bajo la presión del éxito. Y el potro comenzó entonces a temer por su prodigiosa velocidad, si la entregaba toda en cada carrera. Corrió entonces, por primera vez en su vida, reservándose, aprovechándose cautamente del viento y las largas sendas regulares. Nadie lo notó –o por ello fue acaso más aclamado que nunca–, pues se creía ciegamente en su salvaje libertad para correr.
Libertad... No, ya no la tenía. La había perdido desde el primer instante en que reservó sus fuerzas para no flaquear en la carrera siguiente. No corrió más a campo traviesa ni a fondo ni contra el viento. Corrió sobre sus propios rastros más fáciles, sobre aquellos zigzagues que más ovaciones habían arrancado. Y en el miedo siempre creciente de agotarse, llegó el momento en que el caballo de carrera aprendió a correr con estilo, engañando, escarceando cubierto de espumas por las sendas más trilladas. Y un clamor de gloria lo divinizó.
Pero dos hombres, que contemplaban aquel lamentable espectáculo, cambiaron algunas tristes palabras.
–Yo lo he visto correr en su juventud –dijo el primero-; y si uno pudiera llorar por un animal, lo haría en recuerdo de lo que hizo este mismo caballo cuando no tenía qué comer.
–No es extraño que lo haya hecho antes –dijo el segundo–. Juventud y hambre son el más preciado don que puede conceder la vida a un fuerte corazón.
Joven potro: Tiéndete a fondo en tu carrera, aunque apenas se te dé para comer. Pues si llegas sin valor a la gloria, y adquieres estilo para trocarlo fraudulentamente por pingüe forraje, te salvará el haberte dado un día todo entero por un puñado de pasto.
Era un caballo, un joven potro de corazón ardiente, que llegó del desierto a la ciudad, a vivir del espectáculo de su velocidad.
Ver correr aquel animal era, en efecto, un espectáculo considerable. Corría con la crin al viento y el viento en sus dilatadas narices. Corría, se estiraba; y se estiraba más aún, y el redoble de sus cascos en la tierra no se podía medir. Corría sin regla ni medida, en cualquier dirección del desierto y a cualquier hora del día. No existían pistas para la libertad de su carrera, ni normas para el despliegue de su energía. Poseía extraordinaria velocidad y un ardiente deseo de correr. De modo que se daba todo entero en sus disparadas salvajes , y ésta era la fuerza de aquel caballo.
A ejemplo de los animales muy veloces, el joven potro tenía pocas aptitudes para el arrastre. Tiraba mal, sin coraje ni bríos ni gusto. Y como en el desierto apenas alcanzaba el pasto para sustentar a los caballos de pesado tiro, el veloz animal se dirigió a la ciudad a vivir de sus carreras.
En un principio entregó gratis el espectáculo de su gran velocidad, pues nadie hubiera pagado una brizna de paja por verlo –ignorantes todos del corredor que había en él–. En las bellas tardes, cuando las gentes poblaban los campos inmediatos a la ciudad –y sobre todo los domingos–, el joven potro trotaba a la vista de todos, arrancaba de golpe, deteníase, trotaba de nuevo husmeando el viento, para lanzarse por fin a toda velocidad, tendido en una carrera loca que parecía imposible de superar y que superaba a cada instante, pues aquel joven potro, como hemos dicho, ponía en sus narices, en sus cascos y su carrera, todo su ardiente corazón.
Las gentes quedaron atónitas ante aquel espectáculo que se apartaba de todo lo que acostumbraban ver, y se retiraron sin apreciar la belleza de aquella carrera.
"No importa –se dijo el potro, alegremente–. Iré a ver a un empresario de espectáculos y ganaré, entretanto, lo suficiente para vivir."
De qué había vivido hasta entonces en la ciudad, apenas él podía decirlo. De su propia hambre, seguramente, y de algún desperdicio desechado en el portón de los corralones.
Fue, pues, a ver a un organizador de fiestas.
–Yo puedo correr ante el público –dijo el caballo– si me pagan por ello. No sé qué puedo ganar; pero mi modo de correr ha gustado a algunos hombres.
–Sin duda, sin duda... –le respondieron–. Siempre hay algún interesado en estas cosas... No es cuestión, sin embargo, de que se haga ilusiones... Podríamos ofrecerle, con un poco de sacrificio de nuestra parte...
El potro bajó los ojos hacia la mano del hombre, y vio lo que le ofrecían: era un montón de paja, un poco de pasto ardido y seco.
–No podemos más... Y, asimismo...
El joven animal consideró el puñado de pasto con que se pagaban sus extraordinarias dotes de velocidad, y recordó las muecas de los hombres ante la libertad de su carrera, que cortaba en zigzag las pistas trilladas.
"No importa –se dijo alegremente–. Algún día se divertirán. Con este pasto ardido podré, entretanto, sostenerme."
Y aceptó contento, porque lo que él quería era correr.
Corrió, pues, ese domingo y los siguientes, por igual puñado de pasto cada vez, y cada vez dándose con toda el alma en su carrera. Ni un solo momento pensó en reservarse, engañar, seguir las rectas decorativas, para halago de los espectadores que no comprendían su libertad. Comenzaba el trote como siempre con las narices de fuego y la cola en arco; hacia resonar la tierra en sus arranques, para lanzarse por fin a escape a campo traviesa, en un verdadero torbellino de ansia, polvo y tronar de cascos. Y por premio, su puñado de pasto seco que comía contento y descansado después del baño.
A veces, sin embargo, mientras trituraba su joven dentadura los duros tallos, pensaba en las repletas bolsas de avena que veía en las vidrieras, en la gula de maíz y alfalfa olorosa que desbordaba de los pesebres.
"No importa –se decía alegremente–. Puedo darme por contento con este rico pasto."
Y continuaba corriendo con el vientre ceñido de hambre, como había corrido siempre.
Poco a poco, sin embargo, los paseantes de los domingos se acostumbraron a su libertad de carrera, y comenzaron a decirse unos a otros que aquel espectáculo de velocidad salvaje, sin reglas ni cercas, causaba una bella impresión.
–No corre por las sendas, como es costumbre –decían–, pero es muy veloz. Tal vez tiene ese arranque porque se siente más libre fuera de las pistas trilladas. Y se emplea a fondo.
En efecto, el joven potro, de apetito nunca saciado y que obtenía apenas de qué vivir con su ardiente velocidad, se empleaba siempre a fondo por un puñado de pasto, como si esa carrera fuera la que iba a consagrarlo definitivamente. Y tras el baño, comía contento su ración, la ración basta y mínima del más oscuro de los más anónimos caballos.
"No importa –se decía alegremente–. Ya llegará el día en que se diviertan..."
El tiempo pasaba, entretanto. Las voces cambiadas entre los espectadores cundieron por la ciudad, traspasaron sus puertas, y llegó por fin un día en que la admiración de los hombres se asentó confiada y ciega en aquel caballo de carrera. Los organizadores de espectáculos llegaron en tropel a contratarlo, y el potro, ya de edad madura, que había corrido toda su vida por un puñado de pasto, vio tendérsele en disputa apretadísimos fardos de alfalfa, macizas bolsas de avena y maíz –todo en cantidad incalculable–, por el solo espectáculo de una carrera.
Entonces el caballo tuvo por primera vez un pensamiento de amargura, al pensar en lo feliz que hubiera sido en su juventud si le hubieran ofrecido la milésima parte de lo que ahora le introducían gloriosamente en el gaznate.
"En aquel tiempo –se dijo melancólicamente– un solo puñado de alfalfa como estímulo, cuando mi corazón saltaba de deseos de correr, hubiera hecho de mi al más feliz de los seres. Ahora estoy cansado."
En efecto, estaba cansado. Su velocidad era, sin duda, la misma de siempre, y el mismo el espectáculo de su salvaje libertad. Pero no poseía ya el ansia de correr de otros tiempos. Aquel vibrante deseo de tenderse a fondo, que antes el joven potro entregaba alegre por un montón de paja, precisaba ahora toneladas de exquisito forraje para despertar.
El triunfante caballo pesaba largamente las ofertas, calculaba, especulaba finalmente con sus descansos. Y cuando los organizadores se entregaban por último a sus exigencias, recién entonces sentía deseos de correr. Corría entonces, como él sólo era capaz de hacerlo; y regresaba a deleitarse ante la magnificencia del forraje ganado.
Cada vez, sin embargo, el caballo era más difícil de satisfacer, aunque los organizadores hicieran verdaderos sacrificios para excitar, adular, comprar aquel deseo de correr que moría bajo la presión del éxito. Y el potro comenzó entonces a temer por su prodigiosa velocidad, si la entregaba toda en cada carrera. Corrió entonces, por primera vez en su vida, reservándose, aprovechándose cautamente del viento y las largas sendas regulares. Nadie lo notó –o por ello fue acaso más aclamado que nunca–, pues se creía ciegamente en su salvaje libertad para correr.
Libertad... No, ya no la tenía. La había perdido desde el primer instante en que reservó sus fuerzas para no flaquear en la carrera siguiente. No corrió más a campo traviesa ni a fondo ni contra el viento. Corrió sobre sus propios rastros más fáciles, sobre aquellos zigzagues que más ovaciones habían arrancado. Y en el miedo siempre creciente de agotarse, llegó el momento en que el caballo de carrera aprendió a correr con estilo, engañando, escarceando cubierto de espumas por las sendas más trilladas. Y un clamor de gloria lo divinizó.
Pero dos hombres, que contemplaban aquel lamentable espectáculo, cambiaron algunas tristes palabras.
–Yo lo he visto correr en su juventud –dijo el primero-; y si uno pudiera llorar por un animal, lo haría en recuerdo de lo que hizo este mismo caballo cuando no tenía qué comer.
–No es extraño que lo haya hecho antes –dijo el segundo–. Juventud y hambre son el más preciado don que puede conceder la vida a un fuerte corazón.
Joven potro: Tiéndete a fondo en tu carrera, aunque apenas se te dé para comer. Pues si llegas sin valor a la gloria, y adquieres estilo para trocarlo fraudulentamente por pingüe forraje, te salvará el haberte dado un día todo entero por un puñado de pasto.
Lucero
Recortadas unas sobre otras, las cresterías de la cordillera barajan sus naipes pétreos hasta donde la mirada de Rubén Olmos puede alcanzar. Cumbres albísimas, azules hondonadas, contrafuertes dentados, enhiestas puntillas van surgiendo ante su vista siempre cambiantes, cada vez más difíciles al paso a medida que asciende. Antes de iniciar un repecho demasiado fatigoso, el viajero decide conceder un descanso a su cabalgura, que resopla ya como un fuelle. Y cuando se ha detenido, cruza su pierna izquierda por encima de la montura y despeña su mirada hacia el valle.
Primero le salta a la pupila el espejeo del río, que alarga con desgano su caprichoso serpenteo por entre pastizales y sembrados. Pasan luego sus ojos por sobre los cuadriláteros de unos cuantos potreros y busca el pueblo de donde partiera en la mañana. Allí está, escaparate de juguetería, con sus casas enanas y los tajos oscuros de sus valles. Algunas planchas de zinc devuelven el reflejo solar, tajeando el aire con plateado y violento resplandor.
Con un aleteo de párpados, Rubén Olmos borra la imagen del valle y examina a su cabalgadura, cuyos mojados ijares se contraen y elevan en rítmico movimiento.
–¿T'estay poniendo viejo, Lucero? –interroga con tono cariñoso. Y el animal gira su cabeza negra, que tiene una mancha blanca –plagio de una estrella– en la frente, como si comprendiera.
–Güeno, también es cierto que harto habís trabajao; pero te quean años de viajes, toavía. Por lo menos, mientras la cordillera no se bote a mairastra...
Torna a mirar la mole andina, familiar y amiga para él y Lucero; no en balde la han atravesado durante once años. Rubén Olmos, encandilado un poco por la llamarada blanca del sol en la nieve, piensa en sus compañeros de viaje y en la ventaja que le llevan. Pero no le concede importancia al detalle: está cierto de darles alcance antes de que anochezca.
–Siempre que vos me acompañís; la'e no vamos a tener que alojar solitos –manifiesta al caballo, completando su pensamiento.
Rubén Olmos es baqueano antiguo. Aprendió la difícil ciencia junto a su padre, que desde niño lo llevó tras él por entre peñascales y barrancos, pese a sus rebeliones y a la desconfianza que le inspiró al comienzo la cordillera. Cuando el viejo murió –tranquilamente en su cama–, el patrón de la hacienda lo designó a él como reemplazante. Cruzó por lo menos cien veces esta barrera, que al principio se le antojara inexpugnable, y trajo arreos numerosos de ganado cuyano, siempre en buenas relaciones con la fortuna.
Eligió a Lucero cuando éste era todavía un potrillo retozón y él mismo tuvo a su cargo la tarea de domarlo. Desde entonces nunca quiso aceptar otra cabalgadura, a pesar de que su patrón le regaló dos bestias más, de mayor empuje al parecer, y de superiores condiciones. Este caballo ha sido para él una especie de mascota a la que se aferró la superstición de su vida siempre jugada al azar.
El baqueano, habituado a la lucha épica contra los elementos, antes que por las hembras se apasionó por el peligro. Con instintiva sabiduría puso su devoción en un bruto, presintiendo quizás que de él no podía esperar desaires ni traiciones. Si un día le dieran a elegir entre la vida de su hermano y la de Lucero, vacilaría un rato antes de decidirse. Porque el animal, más que un vehículo, significó desde el comienzo un amigo para él. Fue algo así como la prolongación de sí mismo, como la vibración de sus músculos continuando en los tendones de Lucero.
Rubén Olmos nació con la carne tallada en dura sustancia. Sintió la vida en oleadas galopándole las rutas de su ser. Arriba de un caballo fue siempre el que conduce, no el que se deja llevar. Y esta fuerza pidió espacio para vaciarse; ninguno pudo resultarle más propicio ni más adaptado a sus medios que la tumultuosa crestería de los Andes.
Mirado sin atención, el baqueano es un hombre como todos. A lo sumo, da sensación de confianza en sí mismo.
Debajo de su piel cobriza y de su nariz achatada asoma la evocación de algún indio, su antepasado. Su risa no tiene resplandores; se le oscurece en los ojos y, a lo más, blanquea en la punta de sus dientes. Apacentador de soledades, aprendió de ellas el silencio y la profundidad. Con Lucero se entiende mejor que con los humanos. Será porque el caballo no responde. O porque dice siempre que sí con sus ojos tiernos y húmedos. ¡Vaya uno a saber...!
–Güeno, ahora vamos andando.
Asentados sus cascos en cualquier hendedura, el caballo enfila en dirección al cielo. El jinete, inclinado hacia adelante, lleva el compás del balanceo. Ruedan piedrecillas hacia las profundidades y tintinean las argollas del freno. Y Lucero, tac–tac–tac, arriba, por fin, a la cima, tras caminar un cuarto de hora.
En la altura, el viento es más persistente, más cargado de agujas frías. Resbala por la cara del baqueano. Busca cualquier hueco de la manta para clavar su diente. Sin embargo, la costumbre inmuniza al hombre de su ataque. Y por más que el soplo insiste, no consigue inmutarlo.
Traspuestas unas cuantas cadenas de montañas, ya no se divisa el valle. Hay cerros hacia donde se vuelve la mirada. Y arriba, un cielo frágil, puro, más azul que el frío del viento, manchado apenas por el vuelo de un águila, señora de ese predio inabarcable.
La soledad de la altura es tan ancha, tan diáfanamente desamparada, que el viajero siente a veces la leve sensación de ahogarse en el viento, como si se hallara en el fondo de un agua infinitamente liviana. Pero el hombre no tiene tiempo de admirar las perspectivas magníficas del paisaje. Ni esta atmósfera que parece una burbuja translúcida; ni el verde rotundo y orquestal de las plantas; sin la sinfonía de pájaros e insectos que ascienden en flechas finas hacia la altura, dicen nada a su espíritu tallado en oscuras sustancias de esfuerzo y decisión.
Desde una puntilla que resalta por sobre sus vecinas, Rubén Olmos explora el sendero con la esperanza de divisar a quienes lo preceden. Pero la mirada vuelve vacía de este peregrinaje. El hombre arruga la boca. Sus cuatro compañeros, que partieron de la hacienda una hora antes que él, le han tomado mucha ventaja. Tendrá que forzar a su pingo.
A su paso van surgiendo lugares conocidos: La Cueva del León, la Puntilla del Cóndor; la Quebrada Negra. "–Mis compañeros pueen tar esperándome en el Refugio 'el Arriero" –piensa, y aprieta las espuelas en las costillas de Lucero.
El sendero es apenas una huella imprecisa, en la cual podrían extraviarse otros ojos menos experimentados que los suyos. Pero Rubén Olmos no puede engañarse. Este surco anémico por donde transita, es una calle abierta y ancha que conduce a un fin: la tierra cuyana.
A medida que asciende, la vegetación cambia de tono. Se hace más dura y retorcida para resistir los embates de las tormentas. Espinos, romerillos, quiscos filudos, ponen brochazos nocturnos en el albor de la nieve. La soledad comienza a tornarse cada vez más blanca y honda, revistiéndose de una majestuosa serenidad. El sol, ya soslayado hacia Occidente, forcejea por tamizar su calor a través del viento.
Cambia de pronto el decorado, y el caballo del baqueano desemboca en un inmenso estadio de piedra. Dos montañas enormes enfrentan sus paréntesis, encerrando un tajo cuyo fondo no se divisa. Parece que un inmenso cataclismo hubiera hendido allí la cordillera, separándola de golpe en dos.
El jinete detiene a Lucero. El Paso del Buitre ejerce una extraña fascinación en su mente. A los quince años, cuando lo atravesó por vez primera, se le ocurrió mirar hacia abajo, pese a las advertencias de su padre, y al cabo de un momento, vio que la hondonada empezaba a girar semejante a un embudo azul. Algo como una garra invisible lo tiraba hacia el abismo, y él se dejaba ir. Por fortuna, el taita advirtió el peligro y destruyó la fascinación con un grito imperioso: "–¡Güelve la cabeza, baulaque!" Desde entonces, a pesar de toda su serenidad, no se atreve a descolgar sus ojos hacia aquella profundidad insondable.
Además, el Paso del Buitre tiene su leyenda. No puede ser atravesado en Viernes Santo por un arreo de ganado sin que ocurran terribles desgracias. También su padre le advirtió este detalle, contándole, como ilustración, diversos casos en que la sima se había tragado reses y caballos de modo inexplicable.
En verdad, el paso es uno de los más impresionantes que puede presentar la cordillera. El sendero tiene allí unos ochenta centímetros de ancho: lo justo para que pueda pasar un animal entre el muro de piedra y el abismo. Un paso en falso... y hasta el Juicio Final.
Antes de aventurarse por aquella repisa suspendida quién sabe a cuántos metros del fondo, Rubén Olmos cumple escrupulosamente la consigna establecida entre los transeúntes de la cordillera: desenfunda su revólver y dispara dos tiros al aire para advertir a cualquier posible viajero que la ruta está ocupada y debe aguardar. Los estampidos expanden sus ondas por el aire diáfano. Rebotan en las peñas y vuelven, multiplicados, hasta los oídos del baqueano. Tras un momento de espera, el jinete se decide a reanudar su viaje. Lucero, asentando con precisión sus cascos en la roca, prosigue la marcha, sin notar, al parecer, el cambio de fisonomía en la ruta.
–¡Caballo lindo! –musita el hombre, resumiendo en esas palabras todo su cariño hacia el bruto.
Lo que ocurre enseguida nunca podrá olvidarlo Rubén Olmos.
Al salir de un recodo cerrado, el corazón le da un vuelco enorme. En dirección contraria, a menos de veinte pasos, viene otro hombre, cabalgando un alazán tostado. El estupor, el desconcierto y la ira se barajan en el rostro de los viajeros. Ambos, con impulso maquinal, sofrenan sus caballos. El primero en romper el angustioso silencio es el jinete del alazán. Tras una gruesa interjección, añade a gritos:
–¿Y cómo se le ocurre metes'en el camino sin avisar?...
Rubén Olmos sabe que con palabras nada remediará. Prosigue su avance hasta que las cabezas de los caballos casi se tocan. Enseguida, saca una voz tranquila y segura del fondo de su pecho:
–El que no disparó jue usté, amigo.
El otro desenfunda su revólver, y Rubén hace lo mismo con rapidez insospechada en él. Se miran un momento fijamente, y hay un chispazo de desafío en sus ojos. El desconocido tiene unas pupilas aceradas, frías, y unas facciones acusadoras de voluntad y decisión. Por su exterior, por su seguridad, parece hombre de monte, habituado al peligro. Ambos comprenden que son dignos adversarios.
Rubén Olmos se decide por fin a establecer que la razón está de su parte. Empuñando su arma con el cañón hacia el abismo, para no infundir desconfianza, extrae las balas, presentando un par de vainillas vacías.
–Aquí'stán mis dos tiros –expresa.
El desconocido lo imita, y presenta, igualmente, dos cápsulas sin plomo.
–Mala suerte, amigo; disparamos al mismo tiempo –expresa el baqueano.
Así es, compañero. ¿Y qué hacimos ahora?
–Lo qu'es golver, no hay que pensarlo siquiera.
–Entonces, uno tiene que quearse de a pie.
–Sí, pero... ¿Cuál de los dos?
–El que la suerte diga.
Y sin mayores comentarios, el jinete del alazán extrae una moneda de su bolsillo y, colocándola sin mirarla entre sus manos unidas, dice a Rubén Olmos.
–Pida.
Hay una vacilación inmensa en el espíritu de Rubén. Aquellas dos manos unidas que tiene ante los ojos guardan el secreto de un veredicto inapelable. Poseen mayor fuerza que todas las leyes escritas por los hombres. El destino hablará por ellas con su voz inflexible y escueta. Y, como Rubén Olmos nunca se rebeló ante el mandato de lo desconocido, dice la palabra que alguien moduló en su cerebro:
–¡Cara!
El otro descubre, entonces, lentamente, la moneda, y el sol oblicuo de la tarde brilla sobre un ramo de laureles con una hoz y un martillo debajo: el baqueano ha perdido. Ni un gesto, sin embargo, acusa su derrumbe interior. Su mirada se torna dulce y lenta sobre la cabeza y el cuello de Lucero. Su mano, después, materializa la caricia que brota de su corazón. Y, finalmente, como sacudiendo la fatalidad, se deja deslizar hacia el sendero por la grupa lustrosa del caballo. Desata el fusil y el morral con provisiones que van amarrados a la montura. Quita después el envoltorio de mantas que reposa sobre el anca. Y todo ello va abriendo entre los dos hombres un silencio más hondo que el de la soledad andina.
Durante estos preparativos, el desconocido parece sufrir tanto como el perdedor. Aparentando no ver nada, trenza y destrenza los correones del rebenque. Rubén Olmos, desde el fondo de su ser, le da las gracias por tan bien mentida indiferencia. Cuando su penosa labor ha finalizado, dice al otro, con voz que conserva una indefinible y desesperada firmeza:
–¿Encontró en el camino a cuatro arrieros con dos mulas, por casualidad?
–Sí, en el Refugio'staban descansando. ¿Son compañeros?
–Sí, por suerte.
Lucero, sorprendido tal vez de que se le quite la silla en tan intempestivo lugar, vuelve la cabeza y Rubén contempla por un momento sus ojos de agua mansa y nocturna. La estrella de la frente. Las orejas erguidas. Las narices nerviosas... Para decidirse de una vez, echa al aire su voz cargada de secreta pesadumbre.
–Sujete bien su bestia, amigo; el otro afirma las riendas, desviando la cabeza de su alazán hacia el cerro.
Entonces, Rubén Olmos, como quien se descuaja el corazón, palmotea nuevamente a Lucero en el cuello, y de un empellón inmenso, lo hace rodar al abismo.
Recortadas unas sobre otras, las cresterías de la cordillera barajan sus naipes pétreos hasta donde la mirada de Rubén Olmos puede alcanzar. Cumbres albísimas, azules hondonadas, contrafuertes dentados, enhiestas puntillas van surgiendo ante su vista siempre cambiantes, cada vez más difíciles al paso a medida que asciende. Antes de iniciar un repecho demasiado fatigoso, el viajero decide conceder un descanso a su cabalgura, que resopla ya como un fuelle. Y cuando se ha detenido, cruza su pierna izquierda por encima de la montura y despeña su mirada hacia el valle.
Primero le salta a la pupila el espejeo del río, que alarga con desgano su caprichoso serpenteo por entre pastizales y sembrados. Pasan luego sus ojos por sobre los cuadriláteros de unos cuantos potreros y busca el pueblo de donde partiera en la mañana. Allí está, escaparate de juguetería, con sus casas enanas y los tajos oscuros de sus valles. Algunas planchas de zinc devuelven el reflejo solar, tajeando el aire con plateado y violento resplandor.
Con un aleteo de párpados, Rubén Olmos borra la imagen del valle y examina a su cabalgadura, cuyos mojados ijares se contraen y elevan en rítmico movimiento.
–¿T'estay poniendo viejo, Lucero? –interroga con tono cariñoso. Y el animal gira su cabeza negra, que tiene una mancha blanca –plagio de una estrella– en la frente, como si comprendiera.
–Güeno, también es cierto que harto habís trabajao; pero te quean años de viajes, toavía. Por lo menos, mientras la cordillera no se bote a mairastra...
Torna a mirar la mole andina, familiar y amiga para él y Lucero; no en balde la han atravesado durante once años. Rubén Olmos, encandilado un poco por la llamarada blanca del sol en la nieve, piensa en sus compañeros de viaje y en la ventaja que le llevan. Pero no le concede importancia al detalle: está cierto de darles alcance antes de que anochezca.
–Siempre que vos me acompañís; la'e no vamos a tener que alojar solitos –manifiesta al caballo, completando su pensamiento.
Rubén Olmos es baqueano antiguo. Aprendió la difícil ciencia junto a su padre, que desde niño lo llevó tras él por entre peñascales y barrancos, pese a sus rebeliones y a la desconfianza que le inspiró al comienzo la cordillera. Cuando el viejo murió –tranquilamente en su cama–, el patrón de la hacienda lo designó a él como reemplazante. Cruzó por lo menos cien veces esta barrera, que al principio se le antojara inexpugnable, y trajo arreos numerosos de ganado cuyano, siempre en buenas relaciones con la fortuna.
Eligió a Lucero cuando éste era todavía un potrillo retozón y él mismo tuvo a su cargo la tarea de domarlo. Desde entonces nunca quiso aceptar otra cabalgadura, a pesar de que su patrón le regaló dos bestias más, de mayor empuje al parecer, y de superiores condiciones. Este caballo ha sido para él una especie de mascota a la que se aferró la superstición de su vida siempre jugada al azar.
El baqueano, habituado a la lucha épica contra los elementos, antes que por las hembras se apasionó por el peligro. Con instintiva sabiduría puso su devoción en un bruto, presintiendo quizás que de él no podía esperar desaires ni traiciones. Si un día le dieran a elegir entre la vida de su hermano y la de Lucero, vacilaría un rato antes de decidirse. Porque el animal, más que un vehículo, significó desde el comienzo un amigo para él. Fue algo así como la prolongación de sí mismo, como la vibración de sus músculos continuando en los tendones de Lucero.
Rubén Olmos nació con la carne tallada en dura sustancia. Sintió la vida en oleadas galopándole las rutas de su ser. Arriba de un caballo fue siempre el que conduce, no el que se deja llevar. Y esta fuerza pidió espacio para vaciarse; ninguno pudo resultarle más propicio ni más adaptado a sus medios que la tumultuosa crestería de los Andes.
Mirado sin atención, el baqueano es un hombre como todos. A lo sumo, da sensación de confianza en sí mismo.
Debajo de su piel cobriza y de su nariz achatada asoma la evocación de algún indio, su antepasado. Su risa no tiene resplandores; se le oscurece en los ojos y, a lo más, blanquea en la punta de sus dientes. Apacentador de soledades, aprendió de ellas el silencio y la profundidad. Con Lucero se entiende mejor que con los humanos. Será porque el caballo no responde. O porque dice siempre que sí con sus ojos tiernos y húmedos. ¡Vaya uno a saber...!
–Güeno, ahora vamos andando.
Asentados sus cascos en cualquier hendedura, el caballo enfila en dirección al cielo. El jinete, inclinado hacia adelante, lleva el compás del balanceo. Ruedan piedrecillas hacia las profundidades y tintinean las argollas del freno. Y Lucero, tac–tac–tac, arriba, por fin, a la cima, tras caminar un cuarto de hora.
En la altura, el viento es más persistente, más cargado de agujas frías. Resbala por la cara del baqueano. Busca cualquier hueco de la manta para clavar su diente. Sin embargo, la costumbre inmuniza al hombre de su ataque. Y por más que el soplo insiste, no consigue inmutarlo.
Traspuestas unas cuantas cadenas de montañas, ya no se divisa el valle. Hay cerros hacia donde se vuelve la mirada. Y arriba, un cielo frágil, puro, más azul que el frío del viento, manchado apenas por el vuelo de un águila, señora de ese predio inabarcable.
La soledad de la altura es tan ancha, tan diáfanamente desamparada, que el viajero siente a veces la leve sensación de ahogarse en el viento, como si se hallara en el fondo de un agua infinitamente liviana. Pero el hombre no tiene tiempo de admirar las perspectivas magníficas del paisaje. Ni esta atmósfera que parece una burbuja translúcida; ni el verde rotundo y orquestal de las plantas; sin la sinfonía de pájaros e insectos que ascienden en flechas finas hacia la altura, dicen nada a su espíritu tallado en oscuras sustancias de esfuerzo y decisión.
Desde una puntilla que resalta por sobre sus vecinas, Rubén Olmos explora el sendero con la esperanza de divisar a quienes lo preceden. Pero la mirada vuelve vacía de este peregrinaje. El hombre arruga la boca. Sus cuatro compañeros, que partieron de la hacienda una hora antes que él, le han tomado mucha ventaja. Tendrá que forzar a su pingo.
A su paso van surgiendo lugares conocidos: La Cueva del León, la Puntilla del Cóndor; la Quebrada Negra. "–Mis compañeros pueen tar esperándome en el Refugio 'el Arriero" –piensa, y aprieta las espuelas en las costillas de Lucero.
El sendero es apenas una huella imprecisa, en la cual podrían extraviarse otros ojos menos experimentados que los suyos. Pero Rubén Olmos no puede engañarse. Este surco anémico por donde transita, es una calle abierta y ancha que conduce a un fin: la tierra cuyana.
A medida que asciende, la vegetación cambia de tono. Se hace más dura y retorcida para resistir los embates de las tormentas. Espinos, romerillos, quiscos filudos, ponen brochazos nocturnos en el albor de la nieve. La soledad comienza a tornarse cada vez más blanca y honda, revistiéndose de una majestuosa serenidad. El sol, ya soslayado hacia Occidente, forcejea por tamizar su calor a través del viento.
Cambia de pronto el decorado, y el caballo del baqueano desemboca en un inmenso estadio de piedra. Dos montañas enormes enfrentan sus paréntesis, encerrando un tajo cuyo fondo no se divisa. Parece que un inmenso cataclismo hubiera hendido allí la cordillera, separándola de golpe en dos.
El jinete detiene a Lucero. El Paso del Buitre ejerce una extraña fascinación en su mente. A los quince años, cuando lo atravesó por vez primera, se le ocurrió mirar hacia abajo, pese a las advertencias de su padre, y al cabo de un momento, vio que la hondonada empezaba a girar semejante a un embudo azul. Algo como una garra invisible lo tiraba hacia el abismo, y él se dejaba ir. Por fortuna, el taita advirtió el peligro y destruyó la fascinación con un grito imperioso: "–¡Güelve la cabeza, baulaque!" Desde entonces, a pesar de toda su serenidad, no se atreve a descolgar sus ojos hacia aquella profundidad insondable.
Además, el Paso del Buitre tiene su leyenda. No puede ser atravesado en Viernes Santo por un arreo de ganado sin que ocurran terribles desgracias. También su padre le advirtió este detalle, contándole, como ilustración, diversos casos en que la sima se había tragado reses y caballos de modo inexplicable.
En verdad, el paso es uno de los más impresionantes que puede presentar la cordillera. El sendero tiene allí unos ochenta centímetros de ancho: lo justo para que pueda pasar un animal entre el muro de piedra y el abismo. Un paso en falso... y hasta el Juicio Final.
Antes de aventurarse por aquella repisa suspendida quién sabe a cuántos metros del fondo, Rubén Olmos cumple escrupulosamente la consigna establecida entre los transeúntes de la cordillera: desenfunda su revólver y dispara dos tiros al aire para advertir a cualquier posible viajero que la ruta está ocupada y debe aguardar. Los estampidos expanden sus ondas por el aire diáfano. Rebotan en las peñas y vuelven, multiplicados, hasta los oídos del baqueano. Tras un momento de espera, el jinete se decide a reanudar su viaje. Lucero, asentando con precisión sus cascos en la roca, prosigue la marcha, sin notar, al parecer, el cambio de fisonomía en la ruta.
–¡Caballo lindo! –musita el hombre, resumiendo en esas palabras todo su cariño hacia el bruto.
Lo que ocurre enseguida nunca podrá olvidarlo Rubén Olmos.
Al salir de un recodo cerrado, el corazón le da un vuelco enorme. En dirección contraria, a menos de veinte pasos, viene otro hombre, cabalgando un alazán tostado. El estupor, el desconcierto y la ira se barajan en el rostro de los viajeros. Ambos, con impulso maquinal, sofrenan sus caballos. El primero en romper el angustioso silencio es el jinete del alazán. Tras una gruesa interjección, añade a gritos:
–¿Y cómo se le ocurre metes'en el camino sin avisar?...
Rubén Olmos sabe que con palabras nada remediará. Prosigue su avance hasta que las cabezas de los caballos casi se tocan. Enseguida, saca una voz tranquila y segura del fondo de su pecho:
–El que no disparó jue usté, amigo.
El otro desenfunda su revólver, y Rubén hace lo mismo con rapidez insospechada en él. Se miran un momento fijamente, y hay un chispazo de desafío en sus ojos. El desconocido tiene unas pupilas aceradas, frías, y unas facciones acusadoras de voluntad y decisión. Por su exterior, por su seguridad, parece hombre de monte, habituado al peligro. Ambos comprenden que son dignos adversarios.
Rubén Olmos se decide por fin a establecer que la razón está de su parte. Empuñando su arma con el cañón hacia el abismo, para no infundir desconfianza, extrae las balas, presentando un par de vainillas vacías.
–Aquí'stán mis dos tiros –expresa.
El desconocido lo imita, y presenta, igualmente, dos cápsulas sin plomo.
–Mala suerte, amigo; disparamos al mismo tiempo –expresa el baqueano.
Así es, compañero. ¿Y qué hacimos ahora?
–Lo qu'es golver, no hay que pensarlo siquiera.
–Entonces, uno tiene que quearse de a pie.
–Sí, pero... ¿Cuál de los dos?
–El que la suerte diga.
Y sin mayores comentarios, el jinete del alazán extrae una moneda de su bolsillo y, colocándola sin mirarla entre sus manos unidas, dice a Rubén Olmos.
–Pida.
Hay una vacilación inmensa en el espíritu de Rubén. Aquellas dos manos unidas que tiene ante los ojos guardan el secreto de un veredicto inapelable. Poseen mayor fuerza que todas las leyes escritas por los hombres. El destino hablará por ellas con su voz inflexible y escueta. Y, como Rubén Olmos nunca se rebeló ante el mandato de lo desconocido, dice la palabra que alguien moduló en su cerebro:
–¡Cara!
El otro descubre, entonces, lentamente, la moneda, y el sol oblicuo de la tarde brilla sobre un ramo de laureles con una hoz y un martillo debajo: el baqueano ha perdido. Ni un gesto, sin embargo, acusa su derrumbe interior. Su mirada se torna dulce y lenta sobre la cabeza y el cuello de Lucero. Su mano, después, materializa la caricia que brota de su corazón. Y, finalmente, como sacudiendo la fatalidad, se deja deslizar hacia el sendero por la grupa lustrosa del caballo. Desata el fusil y el morral con provisiones que van amarrados a la montura. Quita después el envoltorio de mantas que reposa sobre el anca. Y todo ello va abriendo entre los dos hombres un silencio más hondo que el de la soledad andina.
Durante estos preparativos, el desconocido parece sufrir tanto como el perdedor. Aparentando no ver nada, trenza y destrenza los correones del rebenque. Rubén Olmos, desde el fondo de su ser, le da las gracias por tan bien mentida indiferencia. Cuando su penosa labor ha finalizado, dice al otro, con voz que conserva una indefinible y desesperada firmeza:
–¿Encontró en el camino a cuatro arrieros con dos mulas, por casualidad?
–Sí, en el Refugio'staban descansando. ¿Son compañeros?
–Sí, por suerte.
Lucero, sorprendido tal vez de que se le quite la silla en tan intempestivo lugar, vuelve la cabeza y Rubén contempla por un momento sus ojos de agua mansa y nocturna. La estrella de la frente. Las orejas erguidas. Las narices nerviosas... Para decidirse de una vez, echa al aire su voz cargada de secreta pesadumbre.
–Sujete bien su bestia, amigo; el otro afirma las riendas, desviando la cabeza de su alazán hacia el cerro.
Entonces, Rubén Olmos, como quien se descuaja el corazón, palmotea nuevamente a Lucero en el cuello, y de un empellón inmenso, lo hace rodar al abismo.
El perro del regimiento
Entre los actores de la batalla de Tacna y las víctimas lloradas de la de Chorrillos, debe contarse, en justicia, al perro del Coquimbo. Perro abandonado y callejero, recogido un día a lo largo de una marcha por el piadoso embeleco de un soldado, en recuerdo, tal vez, de algún otro que dejó en su hogar al partir a la guerra, que en cada rancho hay un perro y cada roto cría al suyo entre sus hijos.
Imagen viva de tantos ausentes, muy pronto el aparecido se atrajo el cariño de los soldados, y éstos, dándole el propio nombre de su regimiento, lo llamaron Coquimbo, para que de ese modo fuera algo de todos y de cada uno.
Sin embargo, no pocas protestas levantaba al principio su presencia en el cuartel; causa era de grandes alborotos y por ellos tratóse en una ocasión de lincharlo, después de juzgado y sentenciado en consejo general de ofendidos, pero Coquimbo no apareció. Se había hecho humo como en todos los casos en que presentía tormentas sobre su lomo. Porque siempre encontraba en los soldados el seguro amparo que el nieto busca entre las faldas de su abuela, y sólo reaparecía, humilde y corrido, cuando todo peligro había pasado.
Se cuenta que Coquimbo tocó personalmente parte de la gloria que en el día memorable del Alto de la Alianza conquistó su regimiento a las órdenes del comandante Pinto Agüero, a quien pasó el mando, bajo las balas, en reemplazo de Gorostiaga. Y se cuenta también que de ese modo, en un mismo día y jornada, el jefe casual del Coquimbo y el último ser que respiraba en sus filas, justificaron heroicamente el puesto que cada uno, en su esfera, había alcanzado en ellas...
Pero mejor será referir el cuento tal como pasó, a fin de que nadie quede con la comezón de esos puntos y medias palabras, sobretodo cuando nada hay que esconder.
Al entrar en batalla, la madrugada del 26 de mayo de 1880, el Regimiento Coquimbo no sabía a qué atenerse respecto de su segundo jefe, el comandante Pinto, pues días antes solamente de la marcha sobre Tacna había recibido un ascenso de mayor y su nombramiento de segundo comandante.
Por noble compañerismo, deseaban todos los oficiales del cuerpo que semejante honor recayera en algún capitán de la propia casa, y con tales deseos esperaban, francamente, a otro. Pero el ministro de la guerra en campaña, a la sazón don Rafael Sotomayor, lo había dispuesto así.
Por tales razones, que a nadie ofendían, el comandante Pinto Agüero fue recibido con reserva y frialdad en el regimiento. Sencillamente, era un desconocido para todos ellos; acaso sería también un cobarde. ¿Quién sabía lo contrario? ¿Dónde se había probado?
Así las cosas y los ánimos, despuntó con el sol la hora de la batalla que iba a trocar bien luego no sólo la ojeriza de los hombres, sino la suerte de tres naciones.
Rotos los fuegos, a los diez minutos quedaba fuera de combate, gloriosa y mortalmente herido a la cabeza de su tropa, el que más tarde iba a de ser el héroe feliz de Huamachuco, don Alejandro Gorostiaga.
En consecuencia, el mando correspondía —¡travesuras del destino!— al segundo jefe; por lo que el regimiento se preguntaba con verdadera ansiedad qué haría Pinto Agüero como primer jefe.
Pero la expectación, por fortuna, duró bien poco.
Luego se vio al joven comandante salir al galope de su caballo de las filas postreras, pasar por el flanco de las unidades que lo miraban ávidamente, llegar al sitio que le señalaba su puesto, la cabeza del regimiento, y seguir más adelante todavía.
Todos se miraron entonces, ¿a dónde iba a parar?
Veinte pasos a vanguardia revolvió su corcel y desde tal punto, guante que arrojaba a la desconfianza y al valor de los suyos, ordenó el avance del regimiento, sereno como en una parada de gala, únicamente altivo y dichoso por la honra de comandar a tantos bravos.
La tropa, aliviada de enorme peso, y porque la audacia es aliento y contagio, lanzóse impávida detrás de su jefe; pero en el fragor de la lucha, fue inútil todo empeño de llegar a su lado.
El capitán desconocido de la víspera, el cobarde tal vez, no se dejó alcanzar por ninguno, aunque dos veces desmontado, y concluida la batalla, oficiales y subalternos, rodeando su caballo herido, lo aclamaron en un grito de admiración.
Coquimbo, por su parte, que en la vida tanto suelen tocarse los extremos, había atrapado del ancho mameluco de bayeta (y así lo retuvo hasta que llegaron los nuestros), a uno de los enemigos que huía al reflejo de las bayonetas chilenas, caladas al toque pavoroso de degüello.
Y esta hazaña que Coquimbo realizó de su cuenta y riesgo, concluyó de confirmarlo el niño mimado del regimiento.
Su humilde personalidad vino a ser, en cierto modo, el símbolo vivo y querido de la personalidad de todos; de algo material del regimiento, así como la bandera lo es de ese ideal de honor y de deber, que los soldados encarnan en sus frágiles pliegues.
Él, por su lado, pagaba a cada uno su deuda de gratitud con un amor sin preferencia, eternamente alegre y sumiso como cariño de perro.
Comía en todos los platos; diferenciaba el uniforme y, según los rotos, hasta sabía distinguir los grados. Por un instinto de egoísmo digno de los humanos, no toleraba dentro del cuartel la presencia de ningún otro perro que pudiera, con el tiempo, arrebatarle el aprecio que se había conquistado con una acción que acaso él mismo calificaba de distinguida.
Llegó, por fin, el día de la marcha sobre las trincheras que defendían a Lima.
Coquimbo, naturalmente, era de la gran partida. Los soldados, muy de mañana, le hicieron su tocado de batalla.
Pero el perro, cosa extraña para todos, no dio al ver los aprestos que tanto conocía, las muestras de contento que manifestaba cada vez que el regimiento salía a campaña.
No ladró ni empleó el día en sus afanosos trajines de la mayoría de las cuadras: de éstas a la cocina y de ahí a husmear el aspecto de la calle, bullicioso y feliz, como un tambor de la banda.
Antes, por el contrario, triste y casi gruñón, se echó desde temprano a orillas del camino, frente a la puerta del canal en que se levantaban las rucas del regimiento, como para demostrar que no se quedaría atrás y asegurarse de que tampoco sería olvidado.
¡Pobre Coquimbo!
¡Quién puede decir si no olía en el aire la sangre de sus amigos, que en el curso de breves horas iba a correr a torrentes, prescindiendo del propio y cercano fin que a él le aguardaba!
La noche cerró sobre Lurín, rellena de una niebla que daba al cielo y a la tierra el tinte lívido de una alborada de invierno.
Casi confundido con la franja argentada de espuma que formaban las olas fosforescentes al romperse sobre la playa, marchaba el Coquimbo cual una sierpe de metálicas escamas.
El eco de las aguas apagaba los rumores de esa marcha de gato que avanza sobre su presa.
Todos sabían que del silencio dependía el éxito afortunado del asalto que llevaban a las trincheras enemigas.
Y nadie hablaba y los soldados se huían para evitar el choque de has armas.
Y ni una luz, ni un reflejo de luz.
A doscientos pasos no se había visto esa sombra que, llevando en su seno todos los huracanes de la batalla, volaba, sin embargo, siniestra y callada como la misma muerte.
En tales condiciones, cada paso adelante era un tanto más en ha cuenta de las probabilidades favorables.
Y así habían caminado ya unas cuantas horas.
Las esperanzas crecían en proporción; pero de pronto, inesperadamente, resonó en la vasta llanura el ladrido de un perro, nota agudísima que, a semejanza de la voz del clarín, puede, en el silencio de la noche, oírse a grandes distancias, sobre todo en las alturas.
—¡Coquimbo! —exclamaron los soldados.
Y suspiraron como si un hermano de armas hubiera incurrido en pena de la vida.
De allí a poco se destacó al frente de la columna la silueta de un jinete que llegaba a media rienda.
Reconocido con las precauciones de ordenanza, pasó a hablar con el comandante Soto, el bravo José María Segundo Soto, y, tras de lacónica plática, partió con igual prisa, borrándose en la niebla, a corta distancia.
Era el jinete un ayudante de campo del jefe de la División, coronel Lynch, el cual ordenaba redoblar "silencio y cuidado" por haberse descubierto avanzadas peruanas en la dirección que llevaba el Coquimbo.
A manera de palabra mágica, la nueva consigna corrió de boca en oreja desde la cabeza hasta la última fila, y se continuó la marcha; pero esta vez parecía que los soldados se tragaban el aliento.
Una cuncuna no habría hecho más ruido al deslizarse sobre el tronco de un árbol.
Sólo se oía el ir y venir de las olas del mar; aquí suave y manso como haciéndose cómplice del golpe; allá violento y sonoro, donde las rocas lo dejaban sin playa.
Entre tanto, comenzaba a divisarse en el horizonte de vanguardia una mancha renegrida y profunda, que hubiese hecho creer en la boca de una cueva inmensa cavada en el cielo.
Eran el Morro y el Salto del Fraile, lejanos todavía; pero ya visibles.
Hasta ahí la fortuna estaba por los nuestros; nada había que lamentar. El plan de ataque se cumplía al pie de la letra. Los soldados se estrechaban las manos en silencio, saboreando el triunfo. Mas el destino había escrito en la portada de las grandes victorias que les tenía deparadas, el nombre de una víctima, cuya sangre, oscura y sin deudos, pero muy armada, debía correr la primera sobre aquel campo, como ofrenda a los números adversos.
Coquimbo ladró de nuevo, con furia y seguidamente, en ademán de lanzarse hacia las sombras.
En vano los soldados trataban de aquietarlo por todos los medios que les sugería su cariñosa angustia.
¡Todo inútil!
Coquimbo, con su finísimo oído, sentía el paso o veía en las tinieblas las avanzadas enemigas que había denunciado el coronel Lynch, y seguía ladrando, pero lo hizo allí por última vez para amigos y contrarios.
Un oficial se destacó del grupo que rodeaba al comandante Soto. Separó dos soldados y entre los tres, a tientas, volviendo la cara, ejecutaron a Coquimbo bajo las aguas que cubrieron su agonía.
En las filas se oyó algo como uno de esos extraños sollozos que el viento arranca a las arboladuras de los bosques... y siguieron andando con una prisa rabiosa que parecía buscar el desahogo de una venganza implacable.
Y quien haya criado un perro y hecho de él un compañero y un amigo comprenderá, sin duda, la lágrima que esta sencilla escena que yo cuento como puedo arrancó a los bravos del Coquimbo, a esos rotos de corazón tan ancho y duro como la mole de piedra y bronce que iban a asaltar, pero en cuyo fondo brilla con la luz de las más dulces ternuras mujeriles de este rasgo característico: su piadoso amor a los animales.
Entre los actores de la batalla de Tacna y las víctimas lloradas de la de Chorrillos, debe contarse, en justicia, al perro del Coquimbo. Perro abandonado y callejero, recogido un día a lo largo de una marcha por el piadoso embeleco de un soldado, en recuerdo, tal vez, de algún otro que dejó en su hogar al partir a la guerra, que en cada rancho hay un perro y cada roto cría al suyo entre sus hijos.
Imagen viva de tantos ausentes, muy pronto el aparecido se atrajo el cariño de los soldados, y éstos, dándole el propio nombre de su regimiento, lo llamaron Coquimbo, para que de ese modo fuera algo de todos y de cada uno.
Sin embargo, no pocas protestas levantaba al principio su presencia en el cuartel; causa era de grandes alborotos y por ellos tratóse en una ocasión de lincharlo, después de juzgado y sentenciado en consejo general de ofendidos, pero Coquimbo no apareció. Se había hecho humo como en todos los casos en que presentía tormentas sobre su lomo. Porque siempre encontraba en los soldados el seguro amparo que el nieto busca entre las faldas de su abuela, y sólo reaparecía, humilde y corrido, cuando todo peligro había pasado.
Imagen viva de tantos ausentes, muy pronto el aparecido se atrajo el cariño de los soldados, y éstos, dándole el propio nombre de su regimiento, lo llamaron Coquimbo, para que de ese modo fuera algo de todos y de cada uno.
Sin embargo, no pocas protestas levantaba al principio su presencia en el cuartel; causa era de grandes alborotos y por ellos tratóse en una ocasión de lincharlo, después de juzgado y sentenciado en consejo general de ofendidos, pero Coquimbo no apareció. Se había hecho humo como en todos los casos en que presentía tormentas sobre su lomo. Porque siempre encontraba en los soldados el seguro amparo que el nieto busca entre las faldas de su abuela, y sólo reaparecía, humilde y corrido, cuando todo peligro había pasado.
Se cuenta que Coquimbo tocó personalmente parte de la gloria que en el día memorable del Alto de la Alianza conquistó su regimiento a las órdenes del comandante Pinto Agüero, a quien pasó el mando, bajo las balas, en reemplazo de Gorostiaga. Y se cuenta también que de ese modo, en un mismo día y jornada, el jefe casual del Coquimbo y el último ser que respiraba en sus filas, justificaron heroicamente el puesto que cada uno, en su esfera, había alcanzado en ellas...
Pero mejor será referir el cuento tal como pasó, a fin de que nadie quede con la comezón de esos puntos y medias palabras, sobretodo cuando nada hay que esconder.
Al entrar en batalla, la madrugada del 26 de mayo de 1880, el Regimiento Coquimbo no sabía a qué atenerse respecto de su segundo jefe, el comandante Pinto, pues días antes solamente de la marcha sobre Tacna había recibido un ascenso de mayor y su nombramiento de segundo comandante.
Por noble compañerismo, deseaban todos los oficiales del cuerpo que semejante honor recayera en algún capitán de la propia casa, y con tales deseos esperaban, francamente, a otro. Pero el ministro de la guerra en campaña, a la sazón don Rafael Sotomayor, lo había dispuesto así.
Por tales razones, que a nadie ofendían, el comandante Pinto Agüero fue recibido con reserva y frialdad en el regimiento. Sencillamente, era un desconocido para todos ellos; acaso sería también un cobarde. ¿Quién sabía lo contrario? ¿Dónde se había probado?
Pero mejor será referir el cuento tal como pasó, a fin de que nadie quede con la comezón de esos puntos y medias palabras, sobretodo cuando nada hay que esconder.
Al entrar en batalla, la madrugada del 26 de mayo de 1880, el Regimiento Coquimbo no sabía a qué atenerse respecto de su segundo jefe, el comandante Pinto, pues días antes solamente de la marcha sobre Tacna había recibido un ascenso de mayor y su nombramiento de segundo comandante.
Por noble compañerismo, deseaban todos los oficiales del cuerpo que semejante honor recayera en algún capitán de la propia casa, y con tales deseos esperaban, francamente, a otro. Pero el ministro de la guerra en campaña, a la sazón don Rafael Sotomayor, lo había dispuesto así.
Por tales razones, que a nadie ofendían, el comandante Pinto Agüero fue recibido con reserva y frialdad en el regimiento. Sencillamente, era un desconocido para todos ellos; acaso sería también un cobarde. ¿Quién sabía lo contrario? ¿Dónde se había probado?
Así las cosas y los ánimos, despuntó con el sol la hora de la batalla que iba a trocar bien luego no sólo la ojeriza de los hombres, sino la suerte de tres naciones.
Rotos los fuegos, a los diez minutos quedaba fuera de combate, gloriosa y mortalmente herido a la cabeza de su tropa, el que más tarde iba a de ser el héroe feliz de Huamachuco, don Alejandro Gorostiaga.
En consecuencia, el mando correspondía —¡travesuras del destino!— al segundo jefe; por lo que el regimiento se preguntaba con verdadera ansiedad qué haría Pinto Agüero como primer jefe.
Pero la expectación, por fortuna, duró bien poco.
Luego se vio al joven comandante salir al galope de su caballo de las filas postreras, pasar por el flanco de las unidades que lo miraban ávidamente, llegar al sitio que le señalaba su puesto, la cabeza del regimiento, y seguir más adelante todavía.
Todos se miraron entonces, ¿a dónde iba a parar?
Veinte pasos a vanguardia revolvió su corcel y desde tal punto, guante que arrojaba a la desconfianza y al valor de los suyos, ordenó el avance del regimiento, sereno como en una parada de gala, únicamente altivo y dichoso por la honra de comandar a tantos bravos.
Rotos los fuegos, a los diez minutos quedaba fuera de combate, gloriosa y mortalmente herido a la cabeza de su tropa, el que más tarde iba a de ser el héroe feliz de Huamachuco, don Alejandro Gorostiaga.
En consecuencia, el mando correspondía —¡travesuras del destino!— al segundo jefe; por lo que el regimiento se preguntaba con verdadera ansiedad qué haría Pinto Agüero como primer jefe.
Pero la expectación, por fortuna, duró bien poco.
Luego se vio al joven comandante salir al galope de su caballo de las filas postreras, pasar por el flanco de las unidades que lo miraban ávidamente, llegar al sitio que le señalaba su puesto, la cabeza del regimiento, y seguir más adelante todavía.
Todos se miraron entonces, ¿a dónde iba a parar?
Veinte pasos a vanguardia revolvió su corcel y desde tal punto, guante que arrojaba a la desconfianza y al valor de los suyos, ordenó el avance del regimiento, sereno como en una parada de gala, únicamente altivo y dichoso por la honra de comandar a tantos bravos.
La tropa, aliviada de enorme peso, y porque la audacia es aliento y contagio, lanzóse impávida detrás de su jefe; pero en el fragor de la lucha, fue inútil todo empeño de llegar a su lado.
El capitán desconocido de la víspera, el cobarde tal vez, no se dejó alcanzar por ninguno, aunque dos veces desmontado, y concluida la batalla, oficiales y subalternos, rodeando su caballo herido, lo aclamaron en un grito de admiración.
El capitán desconocido de la víspera, el cobarde tal vez, no se dejó alcanzar por ninguno, aunque dos veces desmontado, y concluida la batalla, oficiales y subalternos, rodeando su caballo herido, lo aclamaron en un grito de admiración.
Coquimbo, por su parte, que en la vida tanto suelen tocarse los extremos, había atrapado del ancho mameluco de bayeta (y así lo retuvo hasta que llegaron los nuestros), a uno de los enemigos que huía al reflejo de las bayonetas chilenas, caladas al toque pavoroso de degüello.
Y esta hazaña que Coquimbo realizó de su cuenta y riesgo, concluyó de confirmarlo el niño mimado del regimiento.
Su humilde personalidad vino a ser, en cierto modo, el símbolo vivo y querido de la personalidad de todos; de algo material del regimiento, así como la bandera lo es de ese ideal de honor y de deber, que los soldados encarnan en sus frágiles pliegues.
Él, por su lado, pagaba a cada uno su deuda de gratitud con un amor sin preferencia, eternamente alegre y sumiso como cariño de perro.
Comía en todos los platos; diferenciaba el uniforme y, según los rotos, hasta sabía distinguir los grados. Por un instinto de egoísmo digno de los humanos, no toleraba dentro del cuartel la presencia de ningún otro perro que pudiera, con el tiempo, arrebatarle el aprecio que se había conquistado con una acción que acaso él mismo calificaba de distinguida.
Y esta hazaña que Coquimbo realizó de su cuenta y riesgo, concluyó de confirmarlo el niño mimado del regimiento.
Su humilde personalidad vino a ser, en cierto modo, el símbolo vivo y querido de la personalidad de todos; de algo material del regimiento, así como la bandera lo es de ese ideal de honor y de deber, que los soldados encarnan en sus frágiles pliegues.
Él, por su lado, pagaba a cada uno su deuda de gratitud con un amor sin preferencia, eternamente alegre y sumiso como cariño de perro.
Comía en todos los platos; diferenciaba el uniforme y, según los rotos, hasta sabía distinguir los grados. Por un instinto de egoísmo digno de los humanos, no toleraba dentro del cuartel la presencia de ningún otro perro que pudiera, con el tiempo, arrebatarle el aprecio que se había conquistado con una acción que acaso él mismo calificaba de distinguida.
Llegó, por fin, el día de la marcha sobre las trincheras que defendían a Lima.
Coquimbo, naturalmente, era de la gran partida. Los soldados, muy de mañana, le hicieron su tocado de batalla.
Pero el perro, cosa extraña para todos, no dio al ver los aprestos que tanto conocía, las muestras de contento que manifestaba cada vez que el regimiento salía a campaña.
No ladró ni empleó el día en sus afanosos trajines de la mayoría de las cuadras: de éstas a la cocina y de ahí a husmear el aspecto de la calle, bullicioso y feliz, como un tambor de la banda.
Antes, por el contrario, triste y casi gruñón, se echó desde temprano a orillas del camino, frente a la puerta del canal en que se levantaban las rucas del regimiento, como para demostrar que no se quedaría atrás y asegurarse de que tampoco sería olvidado.
¡Pobre Coquimbo!
Coquimbo, naturalmente, era de la gran partida. Los soldados, muy de mañana, le hicieron su tocado de batalla.
Pero el perro, cosa extraña para todos, no dio al ver los aprestos que tanto conocía, las muestras de contento que manifestaba cada vez que el regimiento salía a campaña.
No ladró ni empleó el día en sus afanosos trajines de la mayoría de las cuadras: de éstas a la cocina y de ahí a husmear el aspecto de la calle, bullicioso y feliz, como un tambor de la banda.
Antes, por el contrario, triste y casi gruñón, se echó desde temprano a orillas del camino, frente a la puerta del canal en que se levantaban las rucas del regimiento, como para demostrar que no se quedaría atrás y asegurarse de que tampoco sería olvidado.
¡Pobre Coquimbo!
¡Quién puede decir si no olía en el aire la sangre de sus amigos, que en el curso de breves horas iba a correr a torrentes, prescindiendo del propio y cercano fin que a él le aguardaba!
La noche cerró sobre Lurín, rellena de una niebla que daba al cielo y a la tierra el tinte lívido de una alborada de invierno.
Casi confundido con la franja argentada de espuma que formaban las olas fosforescentes al romperse sobre la playa, marchaba el Coquimbo cual una sierpe de metálicas escamas.
El eco de las aguas apagaba los rumores de esa marcha de gato que avanza sobre su presa.
Todos sabían que del silencio dependía el éxito afortunado del asalto que llevaban a las trincheras enemigas.
Y nadie hablaba y los soldados se huían para evitar el choque de has armas.
Casi confundido con la franja argentada de espuma que formaban las olas fosforescentes al romperse sobre la playa, marchaba el Coquimbo cual una sierpe de metálicas escamas.
El eco de las aguas apagaba los rumores de esa marcha de gato que avanza sobre su presa.
Todos sabían que del silencio dependía el éxito afortunado del asalto que llevaban a las trincheras enemigas.
Y nadie hablaba y los soldados se huían para evitar el choque de has armas.
Y ni una luz, ni un reflejo de luz.
A doscientos pasos no se había visto esa sombra que, llevando en su seno todos los huracanes de la batalla, volaba, sin embargo, siniestra y callada como la misma muerte.
En tales condiciones, cada paso adelante era un tanto más en ha cuenta de las probabilidades favorables.
Y así habían caminado ya unas cuantas horas.
Las esperanzas crecían en proporción; pero de pronto, inesperadamente, resonó en la vasta llanura el ladrido de un perro, nota agudísima que, a semejanza de la voz del clarín, puede, en el silencio de la noche, oírse a grandes distancias, sobre todo en las alturas.
En tales condiciones, cada paso adelante era un tanto más en ha cuenta de las probabilidades favorables.
Y así habían caminado ya unas cuantas horas.
Las esperanzas crecían en proporción; pero de pronto, inesperadamente, resonó en la vasta llanura el ladrido de un perro, nota agudísima que, a semejanza de la voz del clarín, puede, en el silencio de la noche, oírse a grandes distancias, sobre todo en las alturas.
—¡Coquimbo! —exclamaron los soldados.
Y suspiraron como si un hermano de armas hubiera incurrido en pena de la vida.
De allí a poco se destacó al frente de la columna la silueta de un jinete que llegaba a media rienda.
Reconocido con las precauciones de ordenanza, pasó a hablar con el comandante Soto, el bravo José María Segundo Soto, y, tras de lacónica plática, partió con igual prisa, borrándose en la niebla, a corta distancia.
Era el jinete un ayudante de campo del jefe de la División, coronel Lynch, el cual ordenaba redoblar "silencio y cuidado" por haberse descubierto avanzadas peruanas en la dirección que llevaba el Coquimbo.
A manera de palabra mágica, la nueva consigna corrió de boca en oreja desde la cabeza hasta la última fila, y se continuó la marcha; pero esta vez parecía que los soldados se tragaban el aliento.
De allí a poco se destacó al frente de la columna la silueta de un jinete que llegaba a media rienda.
Reconocido con las precauciones de ordenanza, pasó a hablar con el comandante Soto, el bravo José María Segundo Soto, y, tras de lacónica plática, partió con igual prisa, borrándose en la niebla, a corta distancia.
Era el jinete un ayudante de campo del jefe de la División, coronel Lynch, el cual ordenaba redoblar "silencio y cuidado" por haberse descubierto avanzadas peruanas en la dirección que llevaba el Coquimbo.
A manera de palabra mágica, la nueva consigna corrió de boca en oreja desde la cabeza hasta la última fila, y se continuó la marcha; pero esta vez parecía que los soldados se tragaban el aliento.
Una cuncuna no habría hecho más ruido al deslizarse sobre el tronco de un árbol.
Sólo se oía el ir y venir de las olas del mar; aquí suave y manso como haciéndose cómplice del golpe; allá violento y sonoro, donde las rocas lo dejaban sin playa.
Entre tanto, comenzaba a divisarse en el horizonte de vanguardia una mancha renegrida y profunda, que hubiese hecho creer en la boca de una cueva inmensa cavada en el cielo.
Eran el Morro y el Salto del Fraile, lejanos todavía; pero ya visibles.
Hasta ahí la fortuna estaba por los nuestros; nada había que lamentar. El plan de ataque se cumplía al pie de la letra. Los soldados se estrechaban las manos en silencio, saboreando el triunfo. Mas el destino había escrito en la portada de las grandes victorias que les tenía deparadas, el nombre de una víctima, cuya sangre, oscura y sin deudos, pero muy armada, debía correr la primera sobre aquel campo, como ofrenda a los números adversos.
Coquimbo ladró de nuevo, con furia y seguidamente, en ademán de lanzarse hacia las sombras.
Sólo se oía el ir y venir de las olas del mar; aquí suave y manso como haciéndose cómplice del golpe; allá violento y sonoro, donde las rocas lo dejaban sin playa.
Entre tanto, comenzaba a divisarse en el horizonte de vanguardia una mancha renegrida y profunda, que hubiese hecho creer en la boca de una cueva inmensa cavada en el cielo.
Eran el Morro y el Salto del Fraile, lejanos todavía; pero ya visibles.
Hasta ahí la fortuna estaba por los nuestros; nada había que lamentar. El plan de ataque se cumplía al pie de la letra. Los soldados se estrechaban las manos en silencio, saboreando el triunfo. Mas el destino había escrito en la portada de las grandes victorias que les tenía deparadas, el nombre de una víctima, cuya sangre, oscura y sin deudos, pero muy armada, debía correr la primera sobre aquel campo, como ofrenda a los números adversos.
Coquimbo ladró de nuevo, con furia y seguidamente, en ademán de lanzarse hacia las sombras.
En vano los soldados trataban de aquietarlo por todos los medios que les sugería su cariñosa angustia.
¡Todo inútil!
Coquimbo, con su finísimo oído, sentía el paso o veía en las tinieblas las avanzadas enemigas que había denunciado el coronel Lynch, y seguía ladrando, pero lo hizo allí por última vez para amigos y contrarios.
Un oficial se destacó del grupo que rodeaba al comandante Soto. Separó dos soldados y entre los tres, a tientas, volviendo la cara, ejecutaron a Coquimbo bajo las aguas que cubrieron su agonía.
En las filas se oyó algo como uno de esos extraños sollozos que el viento arranca a las arboladuras de los bosques... y siguieron andando con una prisa rabiosa que parecía buscar el desahogo de una venganza implacable.
Y quien haya criado un perro y hecho de él un compañero y un amigo comprenderá, sin duda, la lágrima que esta sencilla escena que yo cuento como puedo arrancó a los bravos del Coquimbo, a esos rotos de corazón tan ancho y duro como la mole de piedra y bronce que iban a asaltar, pero en cuyo fondo brilla con la luz de las más dulces ternuras mujeriles de este rasgo característico: su piadoso amor a los animales.
¡Todo inútil!
Coquimbo, con su finísimo oído, sentía el paso o veía en las tinieblas las avanzadas enemigas que había denunciado el coronel Lynch, y seguía ladrando, pero lo hizo allí por última vez para amigos y contrarios.
Un oficial se destacó del grupo que rodeaba al comandante Soto. Separó dos soldados y entre los tres, a tientas, volviendo la cara, ejecutaron a Coquimbo bajo las aguas que cubrieron su agonía.
En las filas se oyó algo como uno de esos extraños sollozos que el viento arranca a las arboladuras de los bosques... y siguieron andando con una prisa rabiosa que parecía buscar el desahogo de una venganza implacable.
Y quien haya criado un perro y hecho de él un compañero y un amigo comprenderá, sin duda, la lágrima que esta sencilla escena que yo cuento como puedo arrancó a los bravos del Coquimbo, a esos rotos de corazón tan ancho y duro como la mole de piedra y bronce que iban a asaltar, pero en cuyo fondo brilla con la luz de las más dulces ternuras mujeriles de este rasgo característico: su piadoso amor a los animales.
El tamborcillo sardo
Durante la primera jornada de la batalla de Custozza, el 24 de julio de 1848, sesenta soldados de un regimiento de infantería de nuestro ejército, que habían sido enviados a una altura para ocupar cierta casa solitaria, se vieron de pronto asaltados por dos compañías de soldados austríacos. Atacándolos por varios lados, éstos apenas les dieron tiempo de refugiarse en la morada y de reforzar precipitadamente la puerta, después de haber dejado algunos muertos y heridos en el campo.
Asegurada la puerta, los nuestros acudieron a las ventanas del piso bajo y del primer piso y comenzaron a hacer certero fuego sobre los sitiadores, los cuales, acercándose poco a poco, colocados en forma de semicírculo, respondían vigorosamente. Los sesenta soldados italianos eran dirigidos por dos oficiales subalternos y un capitán viejo, alto, seco, severo, con el pelo y el bigote blancos. Estaba con ellos un tamborcillo sardo, muchacho de poco más de catorce años, que representaba escasamente doce, de cara morena aceitunada, con ojos negros y hundidos, que echaban chispas.
El capitán, desde una habitación del piso primero, dirigía la defensa, dando órdenes que parecían pistoletazos, sin que se viera en su cara de hierro ningún signo de conmoción. El tamborcillo, un poco pálido, pero firme sobre sus piernas, subido sobre una mesa, alargaba el cuello, agarrándose a las paredes, para mirar fuera de las ventanas y veía a través del humo, por los campos, las blancas divisas de los austríacos, que iban avanzando lentamente. La casa estaba situada en la cima de una escabrosísima pendiente, y no tenía por el lado de la cuesta más que una ventanilla alta, correspondiente a un cuarto del último piso; por eso los austríacos no amenazaban la casa por aquella parte, y en la cuesta no había nadie: el fuego se dirigía contra la fachada y los dos flancos.
Pero era un fuego infernal, una nutrida granizada de balas, que, por afuera, rompía paredes y despedazaba tejas, y, por dentro, deshacía techumbres, muebles, puertas, arruinándolo todo, arrojando al aire astillas, nubes de yeso y fragmentos de trastos, útiles y cristales, silbando, rebotando, rompiéndolo todo con un fragor que ponía los pelos de punta. De vez en cuando, uno de los soldados que disparaban desde las ventanas caía dentro, al suelo, y era echado a un lado. Algunos iban vacilantes de cuarto en cuarto, apretándose una herida con las manos.
En la cocina había ya un muerto, con la frente abierta. El cerco de los enemigos se estrechaba. Llegó un momento en que se vio al capitán, hasta entonces impasible, dar muestras de inquietud y salir precipitadamente del cuarto, seguido de un sargento. Al cabo de tres minutos, volvió a la carrera el sargento y llamó al tamborcillo, haciéndole señas de que le siguiese. El muchacho lo siguió, subiendo a escape por una escalera de madera, y entró con él en una buhardilla desmantelada, donde vio al capitán, que escribía con lápiz en una hoja; apoyándose en la ventanilla, y teniendo a sus pies, sobre el suelo, una cuerda de pozo.
El capitán dobló la hoja y dijo bruscamente, clavando sobre el muchacho sus pupilas grises y frías, ante las cuales todos los soldados temblaban:
—¡Tambor! —El tamborcillo se llevó la mano a la visera. El capitán agregó—: Tú tienes valor.
Los ojos del muchacho relampaguearon.
—Sí, mi capitán —respondió.
—Mira allá abajo —dijo el capitán llevándole a la ventana—, en el suelo, junto a la casa de Villafranca, donde brillan aquellas bayonetas. Allí están los nuestros, inmóviles. Toma este papel, agárrate a la cuerda, baja por la ventanilla, atraviesa a escape la cuesta, corre por los campos, llega adonde están los nuestros, y entrega el papel al primer oficial que veas. Quitate el cinturón y la mochila.
El tambor se quitó el cinturón y la mochila, y se colocó el papel en el bolsillo del pecho; el sargento echó afuera la cuerda y agarró con las dos manos uno de los extremos; el capitán ayudó al muchacho a saltar por la ventana, vuelto de espaldas al campo.
—Ten cuidado —le dijo—; la salvación del destacamento está en tu valor y en tus piernas.
—Confíe usted en mí, mi capitán —dijo el tambor saliendo fuera.
—Agáchate al bajar —dijo el capitán, agarrando la cuerda junto con el sargento.
—No tenga usted cuidado.
—Dios te ayude.
Pocos momentos más tarde el tamborcillo estaba en el suelo; el sargento tiró de la cuerda para arriba, y desapareció; el capitán se asomó precipitadamente a la ventanilla, y vio al muchacho que corría por la cuesta abajo.
Esperaba ya que hubiese conseguido huir sin ser observado, cuando cinco o seis nubecillas de polvo que se destacaron del suelo, delante y detrás del muchacho, le advirtieron que había sido descubierto por los austríacos, los cuales disparaban hacia abajo, desde lo alto de la cuesta. Aquellas pequeñas nubes eran tierra echada al aire por las balas. Pero el tambor seguía corriendo precipitadamente. Al cabo de un rato, exclamó consternado:
—¡Muerto!
Pero no había acabado de decir la palabra, cuando vio levantarse al tamborcillo.
"¡Ah, no ha sido más que una caída!", se dijo, y respiró. El tambor, en efecto, volvió a correr con todas sus fuerzas, pero cojeaba. "Se ha torcido un pie", pensó el capitán. Alguna nubecilla de polvo se levantaba aquí y allá, en torno del muchacho, pero siempre más lejos. Estaba a salvo. El capitán lanzó una exclamación de triunfo. Pero siguió acompañándolo con los ojos, temblando, porque era cuestión de minutos. Si no llegaba pronto abajo con la esquela en que pedía inmediato socorro, todos sus soldados caerían muertos, o tendría que rendirse y caer prisionero con ellos.
El muchacho corría rápidamente un rato; después detenía el paso cojeando; tomaba carrera luego de nuevo, pero a cada instante necesitaba detenerse. "Quizá ha sido una contusión en el pie por una bala", pensó el capitán. Reparaba, temblando, en todos sus movimientos, y, excitado, le hablaba como si pudiera oírlo. Medía incesantemente con la vista el espacio que mediaba entre el muchacho que corría y el círculo de armas que veía allá lejos, en la llanura, en medio de los campos de trigo, dorados por el sol. Mientras tanto escuchaba el silbido y el estruendo de las balas en las habitaciones de abajo, las voces de mando y los gritos de rabia de los oficiales y los sargentos; los agudos lamentos de los heridos, y el ruido de los muebles que se rompían, y del yeso que se desmoronaba.
—¡Ánimo! ¡Valor! —gritaba, siguiendo con la mirada al tamborcillo que se alejaba—. ¡Adelante! ¡Corre! ¡Se detiene!... ¡Maldición! ¡Ah, vuelve a emprender la marcha!
Un oficial subió anhelante a decirle que los enemigos, sin interrumpir el fuego, agitaban un pañuelo blanco para intimar la rendición.
—¡Que no se responda! —gritó el capitán, sin apartar la mirada del muchacho, que estaba ya en la llanura, pero que no corría, y parecía que desalentaba al llegar—. ¡Anda!... ¡Corre!... —decía el capitán apretando los dientes y los puños—; desángrate, muere, desgraciado, pero llega.
Después lanzó una imprecación horrible.
—¡Ah! El infame holgazán se ha sentado.
El muchacho, en efecto, a quien hasta entonces se había visto sobresalir por encima de un campo de trigo, se había perdido de vista, como si se hubiese caído. Pero al cabo de un momento, su cabeza volvió a verse fuera; al fin se perdió detrás de los sembrados, y el capitán ya no lo vio más.
Entonces bajó impetuosamente; las balas llovían; los cuartos estaban llenos de heridos, algunos de los cuales daban vueltas como borrachos, agarrándose a los muebles; las paredes y el suelo estaban teñidos de sangre; los cadáveres yacían en los umbrales de las puertas; el teniente tenía el brazo derecho destrozado por una bala; el humo y la pólvora lo envolvían todo.
—¡Ánimo! —gritó el capitán—. ¡Firmes en sus puestos! ¡Van a venir socorros! ¡Un poco de valor aún!
Los austríacos se habían acercado más; se veían, ya entre el humo sus caras descompuestas; se oía, entre el estrépito de los tiros, su gritería salvaje, que insultaba, intimaba la rendición y amenazaba con el degüello. Algún soldado, aterrorizado, se retiraba detrás de las ventanas, y los sargentos lo empujaban hacia adelante.
Pero el fuego de los sitiados aflojaba, el desaliento se veía en todos los rostros; no era ya posible llevar más allá la resistencia. Llegó un momento en que el ataque de los austríacos se hizo más sensible, y una voz de trueno gritó, primero en alemán, en italiano después:
—¡Rendíos!
—¡No! —gritó el capitán desde una ventana.
Y el fuego volvió a empezar más certero y más rabioso por ambas partes. Cayeron otros soldados. Ya había más de una ventana sin defensores. El momento fatal era inminente. El capitán gritaba con voz que se le ahogaba en la garganta:
—¡No vienen! ¡No vienen!
Y corría furioso de un lado a otro, arqueando el sable con su mano convulsa, resuelto a morir. Entonces un sargento, bajando de la buhardilla, gritó con voz estentórea:
—¡Ya llegan!
—¡Ya llegan! —repitió con un grito de alegría el capitán.
Al oír aquellos gritos, todos, sanos, heridos, sargentos, oficiales, se asomaron a las ventanas, y la resistencia se redobló ferozmente otra vez. De allí a pocos instantes se notó una especie de vacilación y un principio de desorden entre los enemigos. De pronto, muy de prisa, el capitán reunió a algunos soldados en el piso bajo para contener el ímpetu de fuera, con bayoneta calada. Después volvió arriba. Apenas llegó, oyó un rumor de pasos precipitados, acompañado de un "¡Hurra!', formidable, y vieron desde las ventanas avanzar entre el humo los sombreros apuntados de los carabineros italianos, un escuadrón a escape tendido, y un brillante centelleo de espadas que hendían el aire, en molinete por encima de las cabezas, sobre los hombros y encima de las espaldas; entonces el pequeño piquete reunido por el capitán salió a bayoneta calada fuera de la puerta. Los enemigos vacilaron, se resolvieron y, al fin, emprendieron la retirada: el terreno quedó desocupado, la casa estuvo libre, y poco después dos batallones de infantería italianos y dos cañones ocuparon la altura.
El capitán, con los soldados que le quedaron, se incorporó a su regimiento, peleó aún, y fue ligeramente herido en la mano izquierda por una bala, que rebotó en la bayoneta durante el último ataque. La jornada terminó con la victoria de los nuestros.
Pero, al día siguiente, habiendo vuelto a combatir, los italianos fueron vencidos a pesar de su valerosa resistencia, por un mayor número de austríacos, y la mañana del 26 tuvieron tristemente que retirarse hacia el Mincio.
El capitán, aunque herido, anduvo a pie con sus soldados, cansados y silenciosos, y llegaron a Goito al ponerse el sol sobre el Mincio; buscó en seguida a su teniente, que había sido recogido con el brazo roto por nuestra ambulancia y que debía haber llegado allí antes que él. Le indicaron una iglesia donde se había instalado precipitadamente el hospital de campaña. Se dirigió allí; la iglesia estaba llena de heridos colocados en dos filas de camas y de colchones extendidos sobre el suelo; dos médicos y varios practicantes iban y venían afanados, y oíanse gritos ahogados y gemidos.
Apenas entró el capitán, se detuvo y dirigió una mirada a su alrededor en busca de su oficial. En aquel momento, se oyó llamar por una voz apagada muy próxima:
—¡Mi capitán!
Se volvió: era el tamborcillo.
Estaba tendido sobre un catre de madera, cubierto hasta el pecho por una tosca cortina de ventana, de cuadros rosa y blancos, con los brazos fuera, pálido y demacrado, pero siempre con sus ojos brillantes como dos ascuas.
—¿Cómo, eres tú? —le preguntó el capitán, admirado, pero bruscamente—. Bravo; has cumplido con tu deber.
—He hecho lo posible —respondió el tambor.
—¿Estás herido? —dijo el capitán buscando con la vista a su teniente en las camas próximas.
—¡Qué quiere usted! —dijo el muchacho, a quien daba alientos para hablar la honra de estar herido por vez primera, sin lo cual no hubiera osado abrir la boca ante aquel capitán— corrí mucho con la cabeza baja; pero, aunque agachándome, me vieron en seguida. Hubiera llegado veinte minutos antes si no me alcanzan. Afortunadamente encontré pronto a un capitán de Estado Mayor, a quien di la esquela. Pero me costó gran trabajo bajar después de aquella caricia. Me moría de sed; temía no llegar ya; lloraba de rabia, pensando que cada minuto que tardaba se iba uno al otro mundo, allá arriba. Pero, en fin, he hecho lo que he podido. Estoy contento. ¡Pero mire usted, y dispense, mi capitán, que pierde usted sangre!
En efecto: de la palma de la mano, mal vendada, del capitán, corría una gota de sangre.
—¿Quiere usted que le apriete la venda, mi capitán? Déme un momento.
El capitán dio la mano izquierda, y alargó la derecha para ayudar al muchacho a hacer el nudo y atarlo; pero el chico, apenas se alzó de la almohada, palideció, y tuvo que volver a apoyar la cabeza.
—¡Basta, basta! —dijo el capitán mirándolo y retirando la mano vendada, que el tambor quería retener—; cuida de lo tuyo, en vez de pensar en los demás, que las cosas ligeras, descuidándolas, pueden hacerse graves.
El tamborcillo movía la cabeza.
—Pero tú —agregó el capitán, observándolo atentamente— debes haber perdido mucha sangre para estar tan débil.
—¿Perdido mucha sangre? —respondió el muchacho sonriendo—. Algo más que sangre. ¡Mire!
Y se echó abajo la colcha.
El capitán retrocedió, horrorizado.
El muchacho no tenía más que una piern
a: la pierna izquierda le había sido amputada por encima de la rodilla; el muñón estaba vendado con paños ensangrentados.
En aquel momento pasó un médico militar, pequeño y gordo, en mangas de camisa.
—¡Ah, mi capitán! —dijo rápidamente señalando al tamborcillo—: he aquí un caso desgraciado; esa pierna se habría salvado con nada, si él no la hubiese forzado de aquella mala manera: ¡maldita inflamación! Fue necesario cortar así.
Pero es un valiente, se lo aseguro; no ha derramado una lágrima ni se le ha oído un grito. Estaba yo orgulloso, al operarlo, de que fuese un muchacho italiano; palabra de honor. Es de buena raza, a fe mía.
Y continuó su camino.
El capitán arrugó sus grandes cejas blancas, y miró fijamente al tamborcillo, subiéndole la colcha; después, lentamente, casi sin darse cuenta de ello, y mirándolo siempre, levantó la mano hasta la cabeza y se quitó el quepis:
—¡Mi capitán! —exclamó el muchacho, admirado—. ¿Qué hace, mi capitán? ¡Por mí!
Y entonces aquel tosco soldado, que no había dicho nunca una palabra suave a un inferior suyo, respondió con voz dulce y extremadamente cariñosa:
—Yo no soy más que un capitán: tú eres un héroe.
Después se arrojó con los brazos abiertos sobre el tamborcillo, y lo besó cariñosamente con todo su corazón.
Durante la primera jornada de la batalla de Custozza, el 24 de julio de 1848, sesenta soldados de un regimiento de infantería de nuestro ejército, que habían sido enviados a una altura para ocupar cierta casa solitaria, se vieron de pronto asaltados por dos compañías de soldados austríacos. Atacándolos por varios lados, éstos apenas les dieron tiempo de refugiarse en la morada y de reforzar precipitadamente la puerta, después de haber dejado algunos muertos y heridos en el campo.
Asegurada la puerta, los nuestros acudieron a las ventanas del piso bajo y del primer piso y comenzaron a hacer certero fuego sobre los sitiadores, los cuales, acercándose poco a poco, colocados en forma de semicírculo, respondían vigorosamente. Los sesenta soldados italianos eran dirigidos por dos oficiales subalternos y un capitán viejo, alto, seco, severo, con el pelo y el bigote blancos. Estaba con ellos un tamborcillo sardo, muchacho de poco más de catorce años, que representaba escasamente doce, de cara morena aceitunada, con ojos negros y hundidos, que echaban chispas.
El capitán, desde una habitación del piso primero, dirigía la defensa, dando órdenes que parecían pistoletazos, sin que se viera en su cara de hierro ningún signo de conmoción. El tamborcillo, un poco pálido, pero firme sobre sus piernas, subido sobre una mesa, alargaba el cuello, agarrándose a las paredes, para mirar fuera de las ventanas y veía a través del humo, por los campos, las blancas divisas de los austríacos, que iban avanzando lentamente. La casa estaba situada en la cima de una escabrosísima pendiente, y no tenía por el lado de la cuesta más que una ventanilla alta, correspondiente a un cuarto del último piso; por eso los austríacos no amenazaban la casa por aquella parte, y en la cuesta no había nadie: el fuego se dirigía contra la fachada y los dos flancos.
Pero era un fuego infernal, una nutrida granizada de balas, que, por afuera, rompía paredes y despedazaba tejas, y, por dentro, deshacía techumbres, muebles, puertas, arruinándolo todo, arrojando al aire astillas, nubes de yeso y fragmentos de trastos, útiles y cristales, silbando, rebotando, rompiéndolo todo con un fragor que ponía los pelos de punta. De vez en cuando, uno de los soldados que disparaban desde las ventanas caía dentro, al suelo, y era echado a un lado. Algunos iban vacilantes de cuarto en cuarto, apretándose una herida con las manos.
En la cocina había ya un muerto, con la frente abierta. El cerco de los enemigos se estrechaba. Llegó un momento en que se vio al capitán, hasta entonces impasible, dar muestras de inquietud y salir precipitadamente del cuarto, seguido de un sargento. Al cabo de tres minutos, volvió a la carrera el sargento y llamó al tamborcillo, haciéndole señas de que le siguiese. El muchacho lo siguió, subiendo a escape por una escalera de madera, y entró con él en una buhardilla desmantelada, donde vio al capitán, que escribía con lápiz en una hoja; apoyándose en la ventanilla, y teniendo a sus pies, sobre el suelo, una cuerda de pozo.
El capitán dobló la hoja y dijo bruscamente, clavando sobre el muchacho sus pupilas grises y frías, ante las cuales todos los soldados temblaban:
—¡Tambor! —El tamborcillo se llevó la mano a la visera. El capitán agregó—: Tú tienes valor.
Los ojos del muchacho relampaguearon.
—Sí, mi capitán —respondió.
—Mira allá abajo —dijo el capitán llevándole a la ventana—, en el suelo, junto a la casa de Villafranca, donde brillan aquellas bayonetas. Allí están los nuestros, inmóviles. Toma este papel, agárrate a la cuerda, baja por la ventanilla, atraviesa a escape la cuesta, corre por los campos, llega adonde están los nuestros, y entrega el papel al primer oficial que veas. Quitate el cinturón y la mochila.
El tambor se quitó el cinturón y la mochila, y se colocó el papel en el bolsillo del pecho; el sargento echó afuera la cuerda y agarró con las dos manos uno de los extremos; el capitán ayudó al muchacho a saltar por la ventana, vuelto de espaldas al campo.
—Ten cuidado —le dijo—; la salvación del destacamento está en tu valor y en tus piernas.
—Confíe usted en mí, mi capitán —dijo el tambor saliendo fuera.
—Agáchate al bajar —dijo el capitán, agarrando la cuerda junto con el sargento.
—No tenga usted cuidado.
—Dios te ayude.
Pocos momentos más tarde el tamborcillo estaba en el suelo; el sargento tiró de la cuerda para arriba, y desapareció; el capitán se asomó precipitadamente a la ventanilla, y vio al muchacho que corría por la cuesta abajo.
Esperaba ya que hubiese conseguido huir sin ser observado, cuando cinco o seis nubecillas de polvo que se destacaron del suelo, delante y detrás del muchacho, le advirtieron que había sido descubierto por los austríacos, los cuales disparaban hacia abajo, desde lo alto de la cuesta. Aquellas pequeñas nubes eran tierra echada al aire por las balas. Pero el tambor seguía corriendo precipitadamente. Al cabo de un rato, exclamó consternado:
—¡Muerto!
Pero no había acabado de decir la palabra, cuando vio levantarse al tamborcillo.
"¡Ah, no ha sido más que una caída!", se dijo, y respiró. El tambor, en efecto, volvió a correr con todas sus fuerzas, pero cojeaba. "Se ha torcido un pie", pensó el capitán. Alguna nubecilla de polvo se levantaba aquí y allá, en torno del muchacho, pero siempre más lejos. Estaba a salvo. El capitán lanzó una exclamación de triunfo. Pero siguió acompañándolo con los ojos, temblando, porque era cuestión de minutos. Si no llegaba pronto abajo con la esquela en que pedía inmediato socorro, todos sus soldados caerían muertos, o tendría que rendirse y caer prisionero con ellos.
El muchacho corría rápidamente un rato; después detenía el paso cojeando; tomaba carrera luego de nuevo, pero a cada instante necesitaba detenerse. "Quizá ha sido una contusión en el pie por una bala", pensó el capitán. Reparaba, temblando, en todos sus movimientos, y, excitado, le hablaba como si pudiera oírlo. Medía incesantemente con la vista el espacio que mediaba entre el muchacho que corría y el círculo de armas que veía allá lejos, en la llanura, en medio de los campos de trigo, dorados por el sol. Mientras tanto escuchaba el silbido y el estruendo de las balas en las habitaciones de abajo, las voces de mando y los gritos de rabia de los oficiales y los sargentos; los agudos lamentos de los heridos, y el ruido de los muebles que se rompían, y del yeso que se desmoronaba.
—¡Ánimo! ¡Valor! —gritaba, siguiendo con la mirada al tamborcillo que se alejaba—. ¡Adelante! ¡Corre! ¡Se detiene!... ¡Maldición! ¡Ah, vuelve a emprender la marcha!
Un oficial subió anhelante a decirle que los enemigos, sin interrumpir el fuego, agitaban un pañuelo blanco para intimar la rendición.
—¡Que no se responda! —gritó el capitán, sin apartar la mirada del muchacho, que estaba ya en la llanura, pero que no corría, y parecía que desalentaba al llegar—. ¡Anda!... ¡Corre!... —decía el capitán apretando los dientes y los puños—; desángrate, muere, desgraciado, pero llega.
Después lanzó una imprecación horrible.
—¡Ah! El infame holgazán se ha sentado.
El muchacho, en efecto, a quien hasta entonces se había visto sobresalir por encima de un campo de trigo, se había perdido de vista, como si se hubiese caído. Pero al cabo de un momento, su cabeza volvió a verse fuera; al fin se perdió detrás de los sembrados, y el capitán ya no lo vio más.
Entonces bajó impetuosamente; las balas llovían; los cuartos estaban llenos de heridos, algunos de los cuales daban vueltas como borrachos, agarrándose a los muebles; las paredes y el suelo estaban teñidos de sangre; los cadáveres yacían en los umbrales de las puertas; el teniente tenía el brazo derecho destrozado por una bala; el humo y la pólvora lo envolvían todo.
—¡Ánimo! —gritó el capitán—. ¡Firmes en sus puestos! ¡Van a venir socorros! ¡Un poco de valor aún!
Los austríacos se habían acercado más; se veían, ya entre el humo sus caras descompuestas; se oía, entre el estrépito de los tiros, su gritería salvaje, que insultaba, intimaba la rendición y amenazaba con el degüello. Algún soldado, aterrorizado, se retiraba detrás de las ventanas, y los sargentos lo empujaban hacia adelante.
Pero el fuego de los sitiados aflojaba, el desaliento se veía en todos los rostros; no era ya posible llevar más allá la resistencia. Llegó un momento en que el ataque de los austríacos se hizo más sensible, y una voz de trueno gritó, primero en alemán, en italiano después:
—¡Rendíos!
—¡No! —gritó el capitán desde una ventana.
Y el fuego volvió a empezar más certero y más rabioso por ambas partes. Cayeron otros soldados. Ya había más de una ventana sin defensores. El momento fatal era inminente. El capitán gritaba con voz que se le ahogaba en la garganta:
—¡No vienen! ¡No vienen!
Y corría furioso de un lado a otro, arqueando el sable con su mano convulsa, resuelto a morir. Entonces un sargento, bajando de la buhardilla, gritó con voz estentórea:
—¡Ya llegan!
—¡Ya llegan! —repitió con un grito de alegría el capitán.
Al oír aquellos gritos, todos, sanos, heridos, sargentos, oficiales, se asomaron a las ventanas, y la resistencia se redobló ferozmente otra vez. De allí a pocos instantes se notó una especie de vacilación y un principio de desorden entre los enemigos. De pronto, muy de prisa, el capitán reunió a algunos soldados en el piso bajo para contener el ímpetu de fuera, con bayoneta calada. Después volvió arriba. Apenas llegó, oyó un rumor de pasos precipitados, acompañado de un "¡Hurra!', formidable, y vieron desde las ventanas avanzar entre el humo los sombreros apuntados de los carabineros italianos, un escuadrón a escape tendido, y un brillante centelleo de espadas que hendían el aire, en molinete por encima de las cabezas, sobre los hombros y encima de las espaldas; entonces el pequeño piquete reunido por el capitán salió a bayoneta calada fuera de la puerta. Los enemigos vacilaron, se resolvieron y, al fin, emprendieron la retirada: el terreno quedó desocupado, la casa estuvo libre, y poco después dos batallones de infantería italianos y dos cañones ocuparon la altura.
El capitán, con los soldados que le quedaron, se incorporó a su regimiento, peleó aún, y fue ligeramente herido en la mano izquierda por una bala, que rebotó en la bayoneta durante el último ataque. La jornada terminó con la victoria de los nuestros.
Pero, al día siguiente, habiendo vuelto a combatir, los italianos fueron vencidos a pesar de su valerosa resistencia, por un mayor número de austríacos, y la mañana del 26 tuvieron tristemente que retirarse hacia el Mincio.
El capitán, aunque herido, anduvo a pie con sus soldados, cansados y silenciosos, y llegaron a Goito al ponerse el sol sobre el Mincio; buscó en seguida a su teniente, que había sido recogido con el brazo roto por nuestra ambulancia y que debía haber llegado allí antes que él. Le indicaron una iglesia donde se había instalado precipitadamente el hospital de campaña. Se dirigió allí; la iglesia estaba llena de heridos colocados en dos filas de camas y de colchones extendidos sobre el suelo; dos médicos y varios practicantes iban y venían afanados, y oíanse gritos ahogados y gemidos.
Apenas entró el capitán, se detuvo y dirigió una mirada a su alrededor en busca de su oficial. En aquel momento, se oyó llamar por una voz apagada muy próxima:
—¡Mi capitán!
Se volvió: era el tamborcillo.
Estaba tendido sobre un catre de madera, cubierto hasta el pecho por una tosca cortina de ventana, de cuadros rosa y blancos, con los brazos fuera, pálido y demacrado, pero siempre con sus ojos brillantes como dos ascuas.
—¿Cómo, eres tú? —le preguntó el capitán, admirado, pero bruscamente—. Bravo; has cumplido con tu deber.
—He hecho lo posible —respondió el tambor.
—¿Estás herido? —dijo el capitán buscando con la vista a su teniente en las camas próximas.
—¡Qué quiere usted! —dijo el muchacho, a quien daba alientos para hablar la honra de estar herido por vez primera, sin lo cual no hubiera osado abrir la boca ante aquel capitán— corrí mucho con la cabeza baja; pero, aunque agachándome, me vieron en seguida. Hubiera llegado veinte minutos antes si no me alcanzan. Afortunadamente encontré pronto a un capitán de Estado Mayor, a quien di la esquela. Pero me costó gran trabajo bajar después de aquella caricia. Me moría de sed; temía no llegar ya; lloraba de rabia, pensando que cada minuto que tardaba se iba uno al otro mundo, allá arriba. Pero, en fin, he hecho lo que he podido. Estoy contento. ¡Pero mire usted, y dispense, mi capitán, que pierde usted sangre!
En efecto: de la palma de la mano, mal vendada, del capitán, corría una gota de sangre.
—¿Quiere usted que le apriete la venda, mi capitán? Déme un momento.
El capitán dio la mano izquierda, y alargó la derecha para ayudar al muchacho a hacer el nudo y atarlo; pero el chico, apenas se alzó de la almohada, palideció, y tuvo que volver a apoyar la cabeza.
—¡Basta, basta! —dijo el capitán mirándolo y retirando la mano vendada, que el tambor quería retener—; cuida de lo tuyo, en vez de pensar en los demás, que las cosas ligeras, descuidándolas, pueden hacerse graves.
El tamborcillo movía la cabeza.
—Pero tú —agregó el capitán, observándolo atentamente— debes haber perdido mucha sangre para estar tan débil.
—¿Perdido mucha sangre? —respondió el muchacho sonriendo—. Algo más que sangre. ¡Mire!
Y se echó abajo la colcha.
El capitán retrocedió, horrorizado.
El muchacho no tenía más que una piern
a: la pierna izquierda le había sido amputada por encima de la rodilla; el muñón estaba vendado con paños ensangrentados.
En aquel momento pasó un médico militar, pequeño y gordo, en mangas de camisa.
—¡Ah, mi capitán! —dijo rápidamente señalando al tamborcillo—: he aquí un caso desgraciado; esa pierna se habría salvado con nada, si él no la hubiese forzado de aquella mala manera: ¡maldita inflamación! Fue necesario cortar así.
Pero es un valiente, se lo aseguro; no ha derramado una lágrima ni se le ha oído un grito. Estaba yo orgulloso, al operarlo, de que fuese un muchacho italiano; palabra de honor. Es de buena raza, a fe mía.
Y continuó su camino.
El capitán arrugó sus grandes cejas blancas, y miró fijamente al tamborcillo, subiéndole la colcha; después, lentamente, casi sin darse cuenta de ello, y mirándolo siempre, levantó la mano hasta la cabeza y se quitó el quepis:
—¡Mi capitán! —exclamó el muchacho, admirado—. ¿Qué hace, mi capitán? ¡Por mí!
Y entonces aquel tosco soldado, que no había dicho nunca una palabra suave a un inferior suyo, respondió con voz dulce y extremadamente cariñosa:
—Yo no soy más que un capitán: tú eres un héroe.
Después se arrojó con los brazos abiertos sobre el tamborcillo, y lo besó cariñosamente con todo su corazón.
| |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






